Por Gabriel Zanotti
Fuente: Filosofía para mí
3 de agosto de 2025
La Fundación Bases ha editado un libro cuyo título es Liberalismo y metodología económica, aportes de Rafael Beltramino (Fundación Bases/Unión Editorial; https://fundacionbases.org/Documents/Bases_Liberalismo_y_Metodologia_Economica.pdf). Federico Fernández es el compilador e introductor, y el prólogo es de Adrián Ravier.
Rafael Beltramino fue uno de los más brillantes discípulos de Rogelio Pontón, el gran profesor rosarino que en los 80 fuera maestro del “grupo de Rosario”, entre los cuales se destacan Walter Castro, Ivo Sarjanovick, Eugenio Giolito y Sebastián Landoni. Falleció prematuramente en el 2019, y, como dice Federico Fernández, “…La prematura partida de Rafael a finales de 2019 dejó un vacío irreparable en el mundo académico y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo” (las itálicas son nuestras).
Efectivamente, Rafael fue una rara avis en el mundo académico del liberalismo argentino. De gran corazón, exquisita generosidad y predisposición al diálogo, fue quien conociera más profundamente, en todo el ambiente hispanoparlante, los vericuetos de la Epistemología y la Historia de la Ciencia (área en la cual había obtenido una Maestría por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, donde también se encontraba realizando su doctorado en la misma área).
La erudición de Rafael Beltramino era desbordante e inigualable. Para demostrarlo, este libro compila, muy bien elegidas, varias ponencias que fuera realizando en los Congresos de Escuela Austríaca de Economía organizados por la Fundación Bases en Rosario, entre el 2006 y el 2016.
Para elevar la vara del mundo académico del liberalismo argentino, cabe destacar algunos de sus principales aportes.
La primera ponencia, del 2006, trata sobre la Escuela Austríaca y un concepto clave de la Filosofía Continental, la “comprensión”, tan importante en las filosofías de la ciencia de Mises y Lachmann. Rafael analiza autores muy poco estudiados por los economistas en general, excepto por los economistas austríacos que siguieron la tradición de Lachmann, comenzando por Don Lavoie, su discípulo Petter Boettke y sus colegas Richard Ebeling, Steven Horwitz, Roger Koppl, Christopher Coyne, David L. Prychitko, entre otros. Destaca la importancia de Alfred Schutz, quien fuera discípulo de Husserl y Mises al mismo tiempo, y quien fuera tan importante para la ontología de la ciencia económica, sobre todo por el concepto de “mundo de la vida”. Analiza detenidamente la influencia de Schutz en Mises y Hayek, tema esencial para entender las diferencias que siempre los austríacos marcaron entre las ciencias naturales y sociales, asignatura que sigue pendiente en medio de una positivización cada vez más extrema de los estudios económicos. Pero no se queda sólo en ese autor: analiza también a Fritz Machlup, a quien conocía perfectamente, y que tan importante fue para la relación entre lo a priori y lo “a posteriori” en la economía, entre lo teorético y lo empírico, y que proporcionó los elementos para una “vía media” entre el ultra-apriorismo y el ultra-empirismo, que ojalá hubiera sido la norma entre los austríacos sobre todo a partir de la década del 50.
Pero, además, siguiendo con esto a Don Lavoie, (junto con J.B. Madison) analiza las posibles influencias de Gadamer en la escuela austríaca, destacando la importancia de la hermenéutica para el tema de la lectura de los mensajes, que tiene una importancia capital para entender al precio libre como un mensaje que debe ser comprendido más que un dato que debe ser “informado”. Rafael hace un paneo completo de la influencia de la hermenéutica continental en la Escuela Austríaca, desde el rechazo de Rothbard hasta los conocidos intentos de conciliación de los discípulos de Don Lavoie (otro genio también fallecido prematuramente a sus 51 años).
Pero como si esto fuera poco, analiza las posibles relaciones de J. Habermas en la economía en general y en la austríaca en particular. Al gran autor actual de la Escuela de Frankfurt se lo considera a priori alejado de la economía, pero sus análisis sobre las condiciones de diálogo abren una perspectiva impensada pero fructífera sobre la economía como diálogo entre oferta y demanda. El paneo que Rafael hace sobre todos los autores que, a favor o no tanto, han estudiado este tema, es tan erudito como desconocido en nuestro medio (excepto para MacCloskey, a quien cita).
Sólo esta ponencia, de 66 páginas (casi un libro) hubiera bastado para darnos cuenta de que estamos ante un autor fuera de lo común en la Argentina y, vuelvo a decir, en Hispanoamérica. Pero esta es sólo la primera. La segunda, del 2008, analiza al olvidado, injustamente, F. A. von Wieser, que tanto colaborara, junto con Bohm Bawerk, en la sistematización de las principales innovaciones de Menger y que tanto influyera en F. A. von Hayek. Beltramino explica detenidamente sus principales aportes: uno, la teoría de los bienes de capital (tan esencial para la refutación de la teoría marxista de la plus valía); dos, la continuidad con el individualismo metodológico de Menger; tres, la continuidad con la tesis mengeriana del orden espontáneo; cuatro, el análisis de la competencia, adelantándose 20 años al surgimiento de la noción de competencia imperfecta; cinco, su atención a las cuestiones psicológicas y el análisis del mercado; seis, la noción de costo de oportunidad.
La tercera ponencia, compilada sabiamente por Federico Fernández, es premonitoria (año 2010). Trata sobre “La tradición austríaca de investigación y sus posibles futuros”. Analiza las posiciones de R. Koppl, L. White, Subrick y Bealuier.
Sintetizando, el análisis de Koppl le sirve a Beltramino para avisorar un futuro en el cual los austríacos deberían: a) desprenderse del ultra-apriorismo de Rothbard; b) reconciliarse con las formalizaciones matemáticas (cosa que genera otra ponencia donde con sumo respeto analiza la posición de Juan Carlos Cachanosky); c) renunciar al “espíritu de ghetto”, de “minoría oprimida”, que se auto-excluye por definición….
El análisis de White le sirve a Beltramino para pedir a los austríacos una mayor dedicación a los estudios empíricos.
Y Subrick y Bealuier, conforme a lo anterior, le sirven a nuestro autor para señalar una falta de “alerness”, no empresarial, pero sí académica, en los austríacos. No presentan trabajos sobre temas empíricos ni tampoco en forma matemática y son por eso excluidos de los journals. En mi opinión, esta tendencia está cambiando últimamente, sobre todo a partir de los nuevos análisis de la “macroeconomía del capital” de R. Garrison, pero cabe reconocer que falta aún un gran camino por recorrer.
La cuarta ponencia, escrita en Inglés, es el 2012, trata nada menos que sobre el gran Fritz Machlup y su epistemología de la economía. Rafael hace un paneo, erudito como siempre, de toda la obra epistemológica de Machlup, donde no podría faltar el análisis de su gran artículo del 55 sobre el problema de la verificación en la economía. Rafael se introduce en una especializada dicotomía, sobre si a Machlup se lo puede considerar un precursor de Lakatos o no. Se inclina por el no, a favor de una concepción epistemológica “semántica” donde las teorías tienen contenidos con significantes concretos, que habría estado defendido por Machlup en su noción de las “fundamental assumptions” de la economía, pero siempre en relación con un testeo empírico como ilustración de la teoría, con lo cual Machlup habría logrado superar el debate entre lo a priori y lo empírco. Esa posición, escrita ya en 1955, de ser seguida por los austríacos, hubiera implicado todo otro universo paralelo donde la Escuela Austríaca no hubiera estado tan alejada de los debates actuales de la filosofía de las ciencias, a pesar de los esfuerzos de Hayek al respecto.
Casi por último, en el 2016, Rafael escribe una ponencia en memoria del gran Juan Carlos Cachanosky, titulada “Las matemáticas y la tradición austríaca: a propósito de un artículo de Juan Carlos y Nicolás Cachanoky”. Se refiere al artículo Problemas matemáticos en la teoría de los precios, (https://journallibertas.com/articulos/2016/) que fuera publicado por Juan Carlos y Nicolás Cachanosky en el Nro. 1 de Libertas Nueva Epoca, en homenaje a Juan Carlos Cachanosky, que falleciera en el 2015. Obviamente no vamos en este momento a resumir ni a dirimir el debate, digamos sólo que Rafael considera que las matemáticas también pueden, con precisión, entender las nociones básicas de teoría económica. Decimes “entender” porque esa es y sigue siendo la objeción principal, esto es, hasta qué punto una fórmula matemática puede comprender la naturaleza misma de la interdependencia de los fenómenos de mercado. Los más “Mises boys” dicen que no, pero Rafael presenta buenos argumentos para decir que sí.
Dijimos casi por último porque la última ponencia presentada en el libro es “Mitos y verdades sobre el liberalismo argentino”, del 2008.
La ponencia es toda una advertencia. Rafael está convencido, y lo demuestra, que es radicalmente falso que el liberalismo “sea para los ricos”; que se refiera sólo a la libertad económica; que se desentienda del bienestar de sus congéneres; que sea militarista, que sea el movimiento de los empresarios, o que sea imposible el surgimiento de una fuerza política liberal en la Argentina. Todo bien. Claro que el liberalismo como tal nada tiene que ver con todo eso. Lo que va a molestar a muchos (y seguramente molestó) es que Rafael señala que algunos liberales argentinos han dado razones, en su conducta, para que se difundan esas críticas.
Ya hemos dicho suficiente. El lector sabrá apreciar la calidad, la originalidad y el carácter extra-ordinario de estas ponencias, un valioso legado de Rafael Beltramino que sabrá ser apreciado por todos los académicos, y no sólo los austríacos.
Terminemos este homenaje con una frase de Rafael que debería ser punto de partida y de llegada de todos los académicos del mundo que estudian la Escuela Austríaca:
“…Lo que podemos aprender de esa tradición es, como profesores, a enseñar y pensar y no a creer; a no tomar ni nuestra palabra ni la de nadie como un evangelio”.


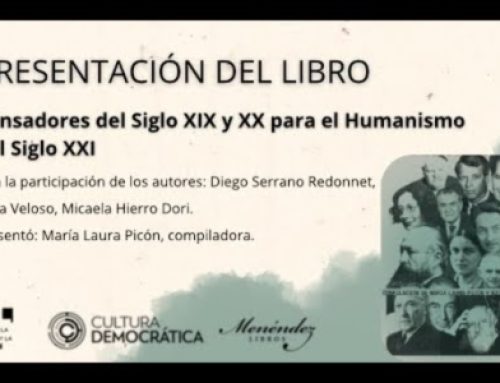
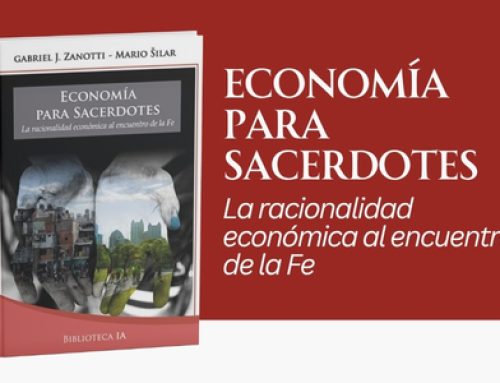
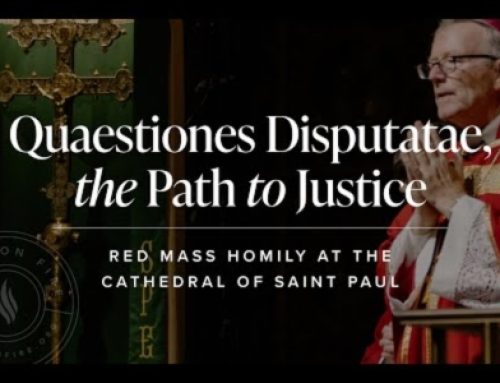
Deja tu comentario