El siguiente artículo fue escrito por un alumno de la Diponline2025 – Diplomatura Online en Antropología de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia- en el marco de la formación recibida durante la misma, desarrollada entre marzo y junio de 2025. Su contenido forma parte del proceso académico y reflexivo que los participantes llevan adelante a lo largo de la cursada.
Por Ezequiel De Francesco
Para el Instituto Acton Argentina
Julio 2025
I. La escena común del error
En un rincón cualquiera de la ciudad, una panadería abre sus puertas con entusiasmo. El pan, sin embargo, es duro; la atención, descuidada. A los pocos días, algunos vecinos dejan de ir. Nadie reclama. Simplemente desaparecen. El dueño, confundido, ajusta precios, cambia los horarios, ensaya soluciones sin saber qué falló. Un tiempo después, la persiana baja sin ruido.
Esta escena, trivial pero frecuente, nos permite pensar en algo más grande que una mala panadería: la forma en que una sociedad aprende de sus errores. ¿Cómo se corrige lo que anda mal cuando el único signo de deterioro es la retirada silenciosa? ¿Qué papel cumplen las elecciones individuales, las quejas expresadas, los vínculos que se sostienen pese al desgaste? En los pliegues de estas preguntas habitan las ideas de Friedrich Hayek y Albert O. Hirschman, dos autores que, desde trayectos distintos, convergen en un mismo problema: cómo fluye el conocimiento en una sociedad libre.
II. El orden que nadie planifica
Friedrich Hayek pensaba el mercado no como un engranaje que distribuye objetos, sino como un sistema de señales. En cada precio hay una historia que no se cuenta, pero se supone: alguien quiere más de algo, alguien lo produce, otros compiten. A través de ese movimiento de ajustes invisibles, millones de personas coordinan sus acciones sin conocerse. Es el orden espontáneo, guiado por un saber fragmentado que nadie posee del todo.
“Lo que el mercado sabe”, decía Hayek, “no lo sabe nadie en particular”. Y esa ignorancia distribuida es, paradójicamente, la fuente de su inteligencia. La competencia, en este esquema, es el mecanismo que permite ensayar respuestas a problemas complejos. Cada emprendimiento, cada innovación, es una hipótesis que se pone a prueba. Y es el consumidor —con su elección— quien decide cuáles sobreviven.
Pero no es una elección abstracta: es concreta, situada, moldeada por experiencias personales, por lo que se ve, se huele, se recuerda. La competencia no premia al más fuerte, sino al más pertinente. La lógica no es darwiniana en el sentido brutal del término, sino epistémica: gana quien acierta mejor con las necesidades del otro.
III. Cuando el silencio impide aprender
Albert Hirschman, por su parte, miraba lo que ocurre cuando las cosas dejan de funcionar. En lugar de centrarse en el momento fundacional de la innovación, se detenía en el deterioro. Cuando un servicio falla, una organización se estanca, una institución se oxida, las personas pueden responder de dos modos: saliendo o alzando la voz.
Salir es sencillo: se deja de usar, se abandona, se cambia. La “salida” es un voto con los pies. Pero es un voto sin explicación. ¿Por qué se fue el cliente? ¿Qué no funcionó? ¿El producto, el trato, el entorno? Si todos se van sin decir nada, el sistema no aprende. Por eso Hirschman valoraba la “voz”: el reclamo, la queja, la advertencia. No como gesto dramático, sino como forma de retroalimentación.
Sin voz, la competencia se vuelve muda. El empresario que solo ve caer sus ventas sin saber por qué está tan perdido como el planificador central que ignora los datos del mercado. Aquí aparece una tensión con el concepto de competencia que Hirschman ilumina: para que la salida funcione como señal, debe ser precedida —o al menos acompañada— por información. Y la voz, cuando se ejerce, puede salvar a una institución antes de que el abandono sea irreversible.
IV. La salida y la voz no son enemigas
Suele pensarse que los mecanismos de mercado (como la competencia) y los mecanismos participativos (como la expresión crítica) operan en registros distintos o antagónicos. Pero no es así. La libertad de elegir y la libertad de opinar se necesitan mutuamente. La salida sin voz es un movimiento ciego; la voz sin posibilidad de salida es un grito estéril.
Un sistema que funcione bien —sea una empresa, una escuela o una política pública— debería poder recibir señales desde ambos canales. De hecho, las organizaciones que mejor se adaptan son aquellas que no solo escuchan la elección de sus usuarios, sino también sus palabras. Porque la elección señala el “qué”; pero la voz explica el “por qué”.
Un ejemplo cercano lo confirma. En el transporte público, muchos pasajeros abandonan líneas por demoras, inseguridad o maltrato. Si no existen encuestas, quejas visibles, mecanismos para expresar esas causas, las empresas operadoras ajustan sin brújula. Suben frecuencias cuando deberían formar al personal. O reducen costos donde deberían invertir. Solo cuando la voz está habilitada, la salida se transforma en aprendizaje.
V Cuando no hay ni voz ni salida: el caso de la educación
Hay contextos en los que ni la salida ni la voz están disponibles. Y cuando eso ocurre, como advierte Hirschman, el sistema colapsa. El deterioro avanza sin alertas. Nadie se va, pero tampoco nadie reclama. O mejor dicho: todos querrían irse o quejarse, pero no pueden hacerlo de forma efectiva. El sistema, entonces, se hunde en su propia sordera.
La educación estatal en nuestro país ofrece un ejemplo de este tipo. Con escasa o nula competencia real, y sin mecanismos institucionalizados de reclamo efectivos, el sistema educativo funciona en un régimen de estancamiento crónico. Aunque existen escuelas privadas, muchas de ellas dependen del financiamiento estatal, siguen los mismos planes, y se ajustan a las mismas regulaciones que las públicas. La salida es, en muchos casos, una ilusión. Y la voz, un murmullo inatendido.
Familias que no pueden elegir porque no hay alternativas reales. Docentes que no pueden innovar porque están atados a programas rígidos. Directivos que no escuchan porque no hay incentivos para hacerlo. Así se configura una trampa: ni salida ni voz. Y en esa trampa, el conocimiento se estanca, la calidad se desploma, el sistema se degrada sin retorno.
Hirschman advirtió que cuando ambos mecanismos fallan, el deterioro se vuelve irreversible. No hay posibilidad de corrección porque no hay circulación de señales. El colapso no es un accidente: es el resultado lógico de haber cancelado los caminos del conocimiento.
VI. La libertad como conversación
Ni Hayek ni Hirschman defendían modelos cerrados. Ambos desconfiaban de los diseños perfectos y de los sistemas que no saben cambiar. En Hayek, el conocimiento fluye mejor cuando no se centraliza. En Hirschman, las instituciones mejoran cuando escuchan a quienes las habitan. Ambos intuyen que el error no es un defecto del sistema, sino una condición para el aprendizaje. Lo crucial es cómo se responde a ese error: con castigo, con silencio o con escucha.
La competencia, en este marco, no es una carrera feroz, sino una conversación lenta entre necesidades y ofertas. El que ofrece algo pone a prueba una hipótesis. El que elige o reclama responde. A veces se acierta, otras no. Pero lo que importa es que el sistema pueda aprender de esa interacción.
Cuando se defiende la competencia desde el liberalismo, no se está exaltando una lucha de ganadores y perdedores. Se está defendiendo un modo de descubrir, entre todos, qué es valioso. Y ese descubrimiento es siempre tentativo, revisable, abierto a la corrección.
VII. Conclusión
Los caminos del conocimiento son múltiples, inciertos, distribuidos. No están en un ministerio ni en una computadora central. Están en la experiencia vivida de millones de personas que compran, eligen, opinan, fallan, corrigen. La competencia, si se la entiende bien, es el modo en que esa inteligencia social se activa. Pero no puede hacerlo sola. Necesita de la voz, de la lealtad crítica, del espacio para decir sin romper. Solo así el orden que emerge de la libertad no es un reflejo ciego, sino una forma de aprender juntos.


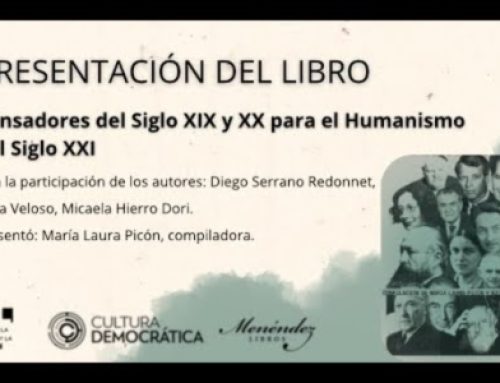

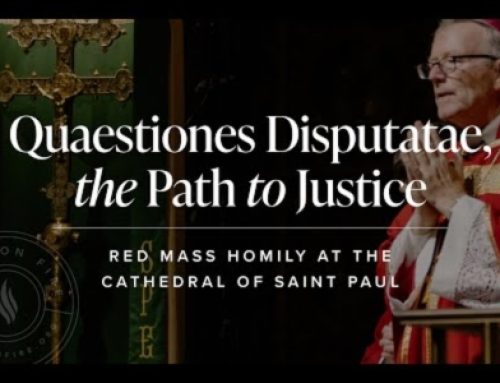
Deja tu comentario