19 de abril de 2016
Por Mons. Sergio O. Buenanueva, Obispo de San Francisco
Fuente: AICA
Reflexión de monseñor Sergio O. Buenanueva, obispo de San Francisco (19 abril de 2015)
Intentaré una respuesta ética (no jurídica) a la cuestión. Con alguna referencia, por supuesto, a la perspectiva cristiana.
Tratemos de responder a la pregunta formulada. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de “corrupción”?
No se trata de cualquier inconducta de índole social. Por ejemplo, no pagar un salario justo, el trabajo esclavo, el lavado de dinero o evadir impuestos no son necesariamente actos de corrupción. Son pecados sociales gravísimos, pero, para que entren bajo la denominación específica de «corrupción», su malicia objetiva requiere otro rasgo.
La corrupción se da cuando convergen en el acto inmoral dos actores: el funcionario público y un privado.
El funcionario debería velar por el interés común, sin embargo, usa su posición privilegiada de poder recibida de la ciudadanía para “atender” a sus intereses particulares (individuales o de grupo) y, de esa manera, lograr alguna forma de beneficio material o, sencillamente, tener más plata para tener más poder. Por su parte, el privado busca o acepta el acto deshonesto porque ve la oportunidad para lograr también un beneficio, normalmente pecuniario, para sí.
Claro, “corrupción” es una metáfora: indica la descomposición de un organismo vivo en el que ha empezado a obrar la muerte.
Pasemos de la metáfora a la realidad: en el acto deshonesto de corrupción, el servicio al orden público que el funcionario asume como responsabilidad propia, y la legítima búsqueda de ganancia por parte del privado se desvían de sus finalidades específicas.
El resultado es que una profunda y muy concreta lesión al bien común de la sociedad, especialmente en los sectores más vulnerables: salud, educación, bienestar social, trabajo, rutas, etc.
De ahí su malicia: descompone desde dentro los delicados mecanismos institucionales del Estado al que los ciudadanos confiamos la gestión del interés general y el bien común.
Al Estado, le damos la plata de nuestros impuestos y le delegamos el poder coercitivo para hacer cumplir las leyes y castigar los delitos. Cuando la corrupción se expande, los canales del bien común se desvirtúan para llenar las arcas de unos pocos. El funcionario que debería desvelarse para servir al bien común, especialmente de los sectores más vulnerables, en realidad se concentra en lo que más le interesa: su propia conveniencia. Tampoco resulta extraño que se termine invocando alguna extravagante razón superior para ello: el pueblo, la causa, la revolución, la política necesita plata y un largo etcétera.
De ahí también que sus consecuencias son tan nocivas. Como hemos aprendido dolorosamente a decirlo en Argentina: «la corrupción mata».
Algunos, por ejemplo, calculan que, por año, una familia argentina tipo ha de destinar $ 4.000 de sus ingresos para alimentar la maquinaria corrompida del Estado en todos sus niveles en sus vínculos deshonestos con los privados. La suma final es una friolera.
Aquí conviene detenerse un poco. Dos puntos para reflexionar: en primer lugar, un sano realismo nos hace reconocer que la tendencia a estas formas de desórdenes éticos forma parte de las fuerzas oscuras que habitan en todos los seres humanos.
En lenguaje cristiano: el peso del egoísmo enturbia y contamina toda realización humana, también las más nobles y justas. Es lo que la tradición cristiana, inspirándose en la Biblia, llama “concupiscencia”.
Por eso, la tarea de edificar el mejor orden justo posible nunca se termina del todo. Nunca tendremos el cielo en la tierra. Siempre estaremos frente al desafío de purificar nuestro corazón de forma de interés egoísta.
Es una tarea que empeña a cada persona en su conciencia y en su libertad. Es el aprendizaje de la virtud que habitúa a la persona a realizar lo que es bueno y justo, sintiendo cada vez más atracción y gusto interior en la obra buena.
De ahí que las sociedades solo alcanzan un buen nivel de madurez cuando la cultura ciudadana da algunos saltos de calidad. Y esto ocurre si los ciudadanos que componen la sociedad se ayudan y estimulan mutuamente a tener comportamientos virtuosos que hacen posible una convivencia en el espacio común que se comparte.
Pero también, si la sociedad civil empuja a la comunidad política a expresar, en ese nivel fundamental para la convivencia social, estos saltos cualitativos que requieren concreciones institucionales. Una de esas concreciones es el accionar de una justicia, ante todo honesta y proba, independiente de toda forma de poder constituido, eficaz para investigar y ágil para sancionar.
Si el empuje de la sociedad civil que exige atacar la corrupción se encuentra con la decisión de los magistrados (jueces y fiscales), incluso en países con altos niveles de corrupción de la propia justicia, el camino comienza a allanarse en la buena dirección.
Volvamos al tema que nos ocupa: la corrupción. Las reflexiones hechas hasta aquí nos permiten sacar algunas conclusiones:
- Toda sociedad, incluso las más maduras cívicamente, conviven con formas más o menos intensas de corrupción. Todos lo tienen que tener presente, para vigilar y también para vigilarse.
- La corrupción no se puede erradicar del todo, lo que sí las sociedades han de procurar es que los márgenes de la impunidad se reduzcan al mínimo. Eso requiere un buen sistema de leyes, pero también el decidido accionar de la justicia.
- La lucha contra la corrupción solo se fortalece si la cultura ciudadana logra regenerarse con una sólida adhesión a valores espirituales, religiosos y éticos fuertes. Mucho más, como lo ha destacado, entre otros, Jürgen Habermas, si el paradigma economicista tiende a reducir todo a intercambio comercial. Al Estado han de interesarle los valores espirituales que animan la vida de los ciudadanos. El Estado no produce ni verdad ni bien moral, vive de ellos, que son pre-políticos y, por eso, constituyen el suelo firme sobre el que se edifica la convivencia ciudadana y la solidez de las instituciones públicas.
A la tradición de la democracia liberal le debemos los principios saludables del estado de derecho con la supremacía de la ley, la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley y la división de poderes con su sistema de controles, pesos y contrapesos.
No es un sistema perfecto, pero donde realmente funciona, atempera fuertemente el impacto de la corrupción.
Una conclusión personal y, por supuesto, abierta a la discusión. Creo que la sociedad argentina está, hoy por hoy, ante una oportunidad única para emprender la lucha contra la impunidad y reducir los márgenes de una corrupción que, como cantábamos en los ochenta, al igual que la guerra es un “monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente”.
Esta vez, ¿lo haremos?
Mons. Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco


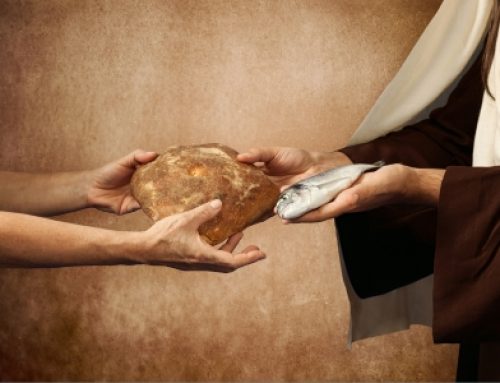


Deja tu comentario