En un contundente y profético artículo, Mons. Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, ha condenado la aprobación de la ley de eutanasia en España, último escalón, por ahora, de una escalera descendente hacia el infierno de la infamia e indignidad, que está sumiendo a la nación que evangelizó el orbe en un gran vertedero moral y espiritual.
Por Mons. Juan Antonio Reig Pla
19 de marzo de 2021
Fuente: Infocatólica
Con todo respeto y aprecio en el Señor a las personas, debo hacer algunas consideraciones respecto a ciertas leyes y hechos.
Le tenían ganas. La España tradicionalmente católica y que expandió la fe allende los mares, era un enemigo a batir por sí misma y por su repercusión en los pueblos hermanos de Hispanoamérica, Filipinas, el mismo contexto europeo y la influencia en todo el mundo de nuestros misioneros, activos colaboradores con la transmisión de la fe.
Avanzada la llamada transición política, y con una Constitución española llena de ambigüedades, las fuerzas laicistas unidas a las fuerzas políticas partidarias de la relativización cultural, moral y religiosa de nuestro pueblo, han conseguido, – con la aprobación de leyes que permiten destruir la vida por nacer, tanto en el seno materno como en los laboratorios, y ahora con la aprobación de la Ley de la eutanasia, – convertir a España en un «campo de exterminio».
El «tsunami» de leyes que desregulariza el patrimonio cultural y espiritual de España, enarbolando siempre la bandera de la «libertad», comenzó con la ley del divorcio (1981), a la que siguieron la despenalización del aborto (1985), la ley sobre técnicas de reproducción asistida (1988), la ley que permite el así llamado matrimonio civil entre personas del mismo sexo (2005), la ley del divorcio «exprés» y el repudio (2005), la introducción de la asignatura «Educación para la ciudadanía» que hacía presente la «ideología de género» en la escuela (2006), la ley sobre técnicas de reproducción asistida (2006), la ley Aido sobre la interrupción del embarazo y la salud sexual y reproductiva (2010), la ley de investigación biomédica (2011), hasta llegar a las leyes autonómicas sobre «Identidad y expresión de género e Igualdad social y no discriminación» presentes en varias comunidades autónomas de la nación española.
Además de otras propuestas leyes permisivas anunciadas por distintos ministerios, la puntilla final a la libertad de conciencia y a la dignidad de toda vida humana, la han puesto la nueva ley de educación (2020) y la ley de la eutanasia (2021). Con ello las fuerzas globalistas, los lobbies financieros, sus terminales eutanásicas y el laicismo militante pueden darse por vencedores ante un pueblo anestesiado por los medios de comunicación, la fuerte ingeniería social desarrollada con la perversión del lenguaje, un Tribunal constitucional atrapado por el positivismo jurídico y que deja en desamparo lo que naturalmente constituye lo «específicamente humano»: la dignidad y el carácter sagrado de la vida, la diferenciación varón -mujer como riqueza de patrimonio de la humanidad, el bien del matrimonio abierto a la vida y la función social de la familia como pilares que sostienen una sociedad estable y con un horizonte de fraternidad. Con esta ley se consuma el proceso de transformación de la «ley natural» y de los llamados «derechos humanos», en derechos subjetivos, según los propios deseos de cada uno. Ya no quedan los bienes indisponibles. Lo que viene después son las leyes que propicien el «transhumanismo».
Hay que repetirlo una vez más. No existe el derecho a la muerte. La eutanasia acaba con todos los derechos. La vida humana es siempre un don que nos precede y que merece ser cuidado personal, familiar y socialmente desde la perspectiva del bien común hasta la muerte natural. Es el don más alto de la creación. De manera particular le corresponde al Estado garantizar este cuidado y protección. No hacerlo lo convierte en un Estado que no cumple su misión y queda ilegitimado en el ejercicio de este poder. Ahora los médicos y el personal sanitario adquieren una nueva responsabilidad de resistencia ante el mal. Las clínicas, los hospitales y los hogares no pueden convertirse en lugares donde no se respete con seguridad y cuidado la vida humana. Rezo por ellos.
No contentos con estas leyes, los nuevos amos han provocado desde las instancias del poder un debilitamiento moral de nuestro pueblo, especialmente entre los niños, adolescentes y jóvenes con una educación sexual al margen del amor y de la capacidad de autogobierno para el bien personal y la relación con las demás personas. Muchos de ellos están atrapados por la pornografía, las adicciones de toda clase y se les ha inoculado un concepto negativo de la libertad. Esta se propone simplemente como autonomía radical del individuo sin otro horizonte que el placer y la utilidad, sin referencia a los bienes indisponibles de la persona que se cultivan por la virtud. Se trata de la destrucción de la libertad en nombre de una libertad sin más contenido que ella misma. Una libertad perversa fuente de numerosos sufrimientos humanos: la destrucción de la vida humana, rupturas familiares, abandono de los niños, desorientación en el sentido de la vida e incluso aumento de la soledad, enfermedades psíquicas y suicidios.
El camino es conocido: manipular el lenguaje, debilitar a la familia como educadora de sus hijos, cambiar las costumbres con ingeniería social y crear una nueva opinión de masas propiciada por la invasión masiva de los medios de comunicación social que han conseguido atravesar el alma y la mente de muchos españoles.
Para todo ello era necesario un punto de partida perseguido desde el principio: favorecer la secularización de la sociedad española para prescindir de Dios y de la tradición católica que sustenta una antropología adecuada que responde a los bienes y a los fines de la persona humana, la familia, la religión y la sociedad. Sin Dios, sin la humanidad de Jesucristo, el hombre va a la deriva y pierde su fundamento estable y un horizonte de eternidad. Por eso prescindir de la tradición católica y debilitar la cultura y las leyes que la puedan sustentar, propicia un multiculturalismo de corte nihilista que acaba siendo un despropósito que deja sin defensas a nuestra sociedad española.
Lo he dicho en varias ocasiones. Esta es la hora en la que vuelven los «bárbaros» que, embriagados de poder, no saben sostener la casa común, el hogar familiar que ha significado y significa España.
Son tiempos en los que la Iglesia católica no puede mirar hacia otra parte. Son los tiempos de una «nueva evangelización» como nos piden los últimos Pontífices. Lo que está en juego es el bien de las personas y el bien de nuestro pueblo. Es necesario movilizar las conciencias de los católicos y de los hombres de buena voluntad para lograr una gran estrategia a favor de la vida humana. Lo que está enfrente, como decía San Juan Pablo II, es una auténtica «estructura de pecado … una conjura contra la vida … una guerra de los poderosos contra los débiles» (Evangelium vitae, 12) Resulta una ironía amarga que en este tiempo de «pandemia», en vez de cuidar exquisitamente de las necesidades sanitarias y laborales, desde el gobierno de la nación se produzca este asalto a la dignidad de la vida humana y se sea indiferente ante el sufrimiento de tantas personas que reclaman cuidado y protección.
Aunque lo desconozcan los no creyentes, España necesita a Cristo, en quien refulge el esplendor de la verdad de la persona. En estos momentos no podemos renunciar ni al libro de la Creación, Dios creador que ordena con su sabiduría todas las cosas y al mismo hombre, ni a la obra de la Redención expresada en la Cruz de Cristo donde todos hemos sido amados hasta el extremo. Sin ese amor y sin el perdón no podemos vivir. Así lo han testimoniado todos los Santos que pueblan con la Virgen María toda nuestra geografía española.
Como no puede ser de otra manera nuestra palabra como Iglesia pasa siempre por la reconciliación y el perdón. Esto se hace posible porque antes hemos sido perdonados por Dios y, en Cristo, ha sido vencido el pecado y la muerte. Estamos en Cuaresma y nos encaminamos a la Pascua: el triunfo de la resurrección y la Vida. Por eso estamos llamados a la esperanza. Todas las fuerzas del mal son insignificantes ante el poder y la misericordia de Dios: «Deus est semper maior».
Concluyo invocando a San José, custodio de la Sagrada Familia, protector de la Iglesia y abogado de la buena muerte. Que, bajo su protección, España camine por caminos de justicia y de paz rumbo al cielo, nuestra patria definitiva.
+ Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense
Alcalá de Henares, a 19 de marzo de 2021
Solemnidad de San José, Esposo de la Bienaventurada Virgen María
Año de San José y de Ntra. Sra. la Virgen de la Victoria de Lepanto
Año de la Familia
The intensity or perceived correctness of people’s political views are no guarantee that they can actually do a job effectively
If there is anything that America needs less of, it’s the endless politicization of everything. In settings ranging from Hollywood to universities, it’s no secret that people’s employment prospects have long been affected by their political views.
More recently, this trend has mutated into the cancel culture phenomenon. Individuals and groups find themselves cancelled from platforms, declared persona non grata, or even losing their livelihood because their opinions on any number of subjects have been declared to be offensive.
Now, it seems, this mindset is creeping into the world of business.
A recent Forbes op-ed by its chief content officer Randall Lane, for example, argued that businesses should not employ press secretaries who worked in the Trump administration. Those companies which did, Lane wrote, should know that “Forbes will assume that everything your company or firm talks about is a lie.”
The op-ed earned Lane a public rebuke from the head of Forbes Media and the magazine’s editor-in-chief, Steve Forbes. “We’re not,” he insisted,” going to have blacklists and the like.”
Lost in the subsequent fray, I’d suggest, was a wider point: that efforts to blacklist businesses on the basis of the political positions of who they currently or might employ not only has grave implications for freedom of expression. It also has the potential to thoroughly poison business and corporate life from top to bottom.
Imagine, for example, running a business in which every hiring decision has the potential to erupt into an internal political war to the death on the basis that someone’s views—liberal or conservative, Obama-groupie or unreconstructed Reaganite—might offend or upset other employees or customers. Questions of talent, probity, character, experience, qualifications, and work-ethic would be swiftly marginalized. Instead, real or imagined potential to upset others because of a candidate’s political opinions would become a primary filter through which such decisions were made.
But guess what? The intensity or perceived correctness of people’s political views is no guarantee that they can actually do a job effectively, efficiently and in ways that advance the goals of the business.
Perhaps you are an avid fan of Adam Smith. Maybe you are a fervent advocate of gender theory. But whatever your political passion, it simply isn’t relevant to your capacity to enhance the ability of a paper manufacturer, financial firm or restaurant business to create economic value, serve customers, generate jobs or produce the profits that allow an economy to grow. In other words, when businesses have to start worrying about being canceled because of their hiring-choices, the potential for sub-optimal hiring grows exponentially.
The price for this won’t be paid by whichever group of activists is making the demands. Instead, the cost will be borne by those doing the hiring, other employees, and, above all, customers and investors. That isn’t how business is supposed to operate.
The hiring-issue points to another problem with allowing cancel culture or a fixation with politics more generally to infiltrate the workplace. It runs the risk of facilitating debilitating group-think inside companies. That can have very negative consequences for a business’s ability to understand its customer base and potential markets.
Take, for instance, the tech sector. The widely-acknowledged dearth of conservatives in that world, I’d argue, means that many tech company proprietors and employees are often oblivious of—or even disposed to caricature, and occasionally tempted to demonize—the views of millions of their fellow Americans whose politics skew center-right.
But how can it be good business for any company or even an entire industry to have a workforce inclined to view 150 million actual or potential customers as troglodytes whose political opinions on numerous subjects make them the equivalent of an anti-Semite? Such an outlook makes no business sense at all. The same error would be committed by, say, an oil company entirely staffed by the type of conservative who dismisses anyone with liberal-leanings as an apologist for Fidel Castro.
Beyond, however, these very practical questions, we should remember that one of the beauties of commerce and markets is that they require us to work alongside and enter into exchanges with people with whom we disagree about topics ranging from religion to economic policy. To that extent, business often helps us see others first and foremost as human beings with many common needs and wants, regardless of their politics.
We need more of this in an America which, politically-speaking, is severely fractured—not the opposite. That’s all the reason for us to insist that cancel culture has no place whatsoever in business.
Samuel Gregg is Research Director at the Acton Institute.

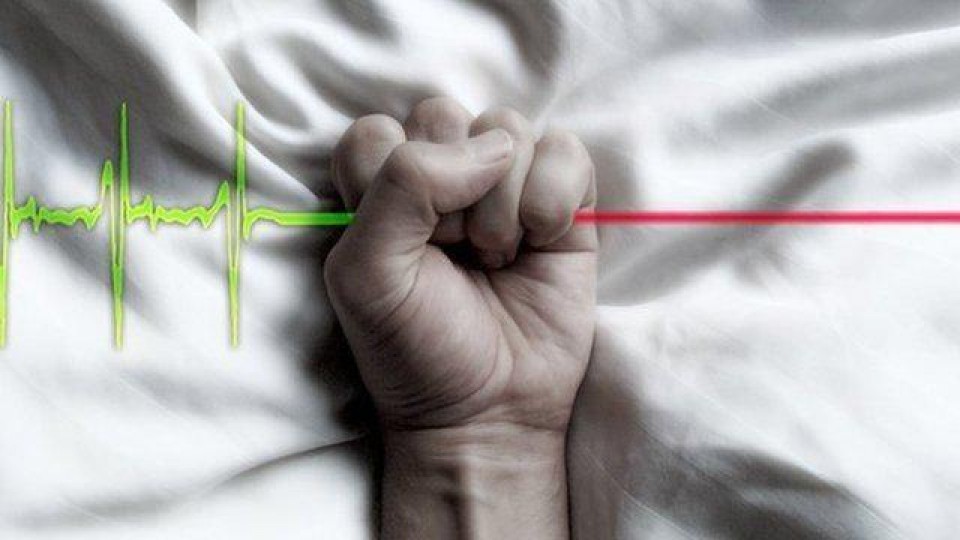



Deja tu comentario