Por: Elisa Goyenechea
Fuente: La Nación
11 de mayo de 2021
En 2011, tras la pulseada con el Grupo Techint, CFK espetó: “Si quieren tomar decisiones de gobierno, formen un partido y ganen las elecciones”. Fiel a su estilo prepotente, apuntaba a las corporaciones que pretendían injerencia en el ámbito político. Olvidó que las corporaciones representan intereses, cuyo peso será directamente proporcional al número. (Los sindicatos también son corporaciones de trabajadores, solo que los nuestros, traicionando su noble origen en la Europa del siglo XIX, representan los intereses de sus secretarios generales.) En aquel momento, la entonces mandataria no previó el búmeran de su bravuconada; luego, Pro mutó en Cambiemos y Macri ganó las elecciones de 2015. Su derrota le pegó donde más le duele: en el corazón del poder político. No había a quien culpar fuera de su propia gestión.
Hace unos días, por medio del viceministro de Justicia, lanzó el mismo dardo, pero contra los jueces de la Corte Suprema, a quienes incluso tildó de golpistas por el simple hecho de cumplir con sus funciones constitucionales. Como abogada y agente político de primer orden, llama poderosamente la atención su mala comprensión de las instituciones de una democracia constitucional. Una arquitectura institucional que establece la intervención parcial de un poder sobre otro permite que el poder contenga al poder. “Frenos y contrapesos”, algo que cualquier alumno de Ciencias Políticas conoce al dedillo. Si seguimos la lógica de su magra argumentación, Carlos Rosenkrantz podría “renunciar”, reunir numerosísimos adeptos a su causa, “formar un partido” y “ganar las elecciones”. Y acaso los peores temores de Cristina Fernández se volverían realidad: si el flamante Ejecutivo razonara como ella, es decir, si viera enemigos absolutos por todas partes en lugar de adversarios políticos o contra-poderes instituidos constitucionalmente, podría ser la primera en ir presa.
Pero el juez Rosenkrantz y los demás magistrados que integran la Corte Suprema conocen sus funciones establecidas por la Constitución. Ellos integran el tribunal supremo de justicia de la república. Constituyen uno de los tres poderes inexcusables de una democracia, que no funciona como el gobierno irrestricto de las mayorías, sino que se apoya en decisiones mayoritarias, cuyo alcance y efectividad deben estar limitados. Esa limitación reposa en el mutuo control de los poderes, que prevé nuestra Constitución.
Dijo también la vicepresidenta que “para poder gobernar […] es mejor presentarse a concursar por un cargo de juez […] o que un presidente te proponga para ministro de la Corte”. Cristina Fernández cree que para poder gobernar se necesita la suma del poder público. Pero, como enseña Montesquieu, “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta que por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Y como señaló Cicerón, una república ordenada necesita de un cuerpo conservador, investido de autoridad. En la antigua Roma, ese cuerpo era el Senado y su función era el consejo. Hoy, el tribunal supremo de justicia está investido de autoridad, y su función es la recta interpretación. Su rol es inexcusable, pues confiere estabilidad y asegura la continuidad del cuerpo político. Sin él, la república es como un gigante con pies de barro. Los jueces de la Corte Suprema tienen parte del poder público. Su tarea no es ejecutar ni legislar, pero pueden imponer límites a los excesos de un Ejecutivo que parece escudarse en la excepción de la emergencia sanitaria para atropellar la autonomía de las decisiones y conculcar las libertades elementales de los ciudadanos.
El estrepitoso fracaso en la gestión de la pandemia no justifica en modo alguno que se continúe en una línea persistente de restricciones y abusos, que (además) tememos irreversibles. Habida cuenta de la penosa planificación e implementación de la vacunación, sumada a la sospecha que tiñe cada acto y cada decisión de este gobierno, no es de extrañar que su legitimidad de ejercicio, junto con la confianza de la ciudadanía, se haya evaporado. Ya nadie cree que Alberto Fernández vaya a “cuidar la salud de los argentinos, por más que se escriban muchas hojas de sentencia”, tras el escándalo de las vacunaciones vip y del negociado vergonzoso de los hisopados en Ezeiza. Que se crea exento de las “hojas de sentencia” es el signo más palpable del menosprecio por la Justicia.
Aún se escuchan voces crédulas y esperanzadas respecto de la autonomía de Alberto Fernández. Lo cierto es que no parece haber signos evidentes de su propio peso como presidente de la Nación cuando observamos la inconsistencia de sus opiniones en temas medulares, como el rol de la CSJN. Mientras en junio de 2013 dio muestras de cordura cuando dijo: “Si CFK no entiende por qué la Corte es un ‘contrapoder’, deberíamos averiguar quién la aprobó en Derecho Constitucional”. Tras el fallo de la Corte, Alberto Fernández se encolumnó tras Cristina. Exhibió su desprecio por el control constitucional: “Dicten la sentencia que quieran, vamos a hacer lo que debemos”, y demostró no ser más que el príncipe consorte de una monarca con ambiciones de omnipotencia, cuya único interés es su propia impunidad a cualquier precio. Soberbia, inmune a las críticas, incapaz de dialogar y de escuchar y fuertemente sospechada de corrupción: el combo perfecto que produce tiranías desde tiempos inmemoriales.
En el primer libro de República, Platón pone en boca de Trasímaco la definición de la tiranía. El tirano hace la ley a su antojo, pues “la justicia no es más que el derecho del más fuerte”; “dicta las leyes que le conviene […] y castiga a quienes violan esas leyes como culpables de una acción injusta”. Pretende demostrar “que para los gobernados es justo lo que a él le conviene”. Incapaz de argumentación razonada, “se apodera violentamente de aquello que no le sea posible adquirir de otra manera”. De allí que, para Trasímaco, “la justicia es siempre un bien ajeno”. Sócrates desarmó su cinismo al decir que “incluso una banda de piratas o de ladrones necesita de la justicia”, pues sin códigos no podrían perpetrar sus fechorías: entre ladrones hay códigos.
La tolerancia ciertamente es una virtud política, ya que implica el hábito de aprender a convivir con quienes no piensan ni actúan como nosotros. Sin embargo, podría mutar en derrotismo e inercia si aceptáramos pasivamente prácticas intolerables. Afortunadamente, el hastío y la indignación de la ciudadanía comienzan a palparse en acciones de resistencia cívica. En Tolerancia represiva, Herbert Marcuse alertó sobre la tolerancia que se extiende a “políticas, condiciones y modos de comportamiento que no deberían ser tolerados porque impiden, si no destruyen, las posibilidades de crear una existencia sin miedo y sin miseria”. Y agregó: “Este tipo de tolerancia [indolente] refuerza la tiranía de la mayoría, contra la que protestaron los auténticos liberales”.



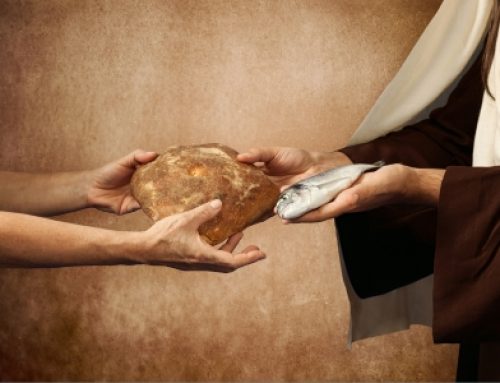

Deja tu comentario