Por Gabriel J. Zanotti
Fuente: Filosofía para mí
28 de marzo de 2021
Últimamente ha renacido el debate sobre la relación entre libertad de expresión y propiedad, a la luz de la censura que ejercen (si se la pueden llamar así) empresas y asociaciones privadas. No sólo con respecto a Facebook y etc., sino si por ejemplo es correcto o no que una librería se niegue a vender un libro de tal autor y casos parecidos, y ni que hablar la «cultura de la cancelación» ejercida por cientos de instituciones privadas norteamericanas.
Obvio que hay una relación entre propiedad y libertad de expresión, y muy profunda. Hemos defendido siempre que la libertad de asociación, imposible sin la propiedad privada, es lo que justifica jurídicamente la NO expresión de ciertas cosas dentro de los límites de dicha asociación, sin que ello obste a que se ejercite el derecho a la expresión de las ideas sin censura previa por parte del Estado, dentro de los espacios privados que así lo permitan. Por ejemplo, en este blog NO voy a aceptar que se escriban diatribas antisemitas. Y está muy bien, claro, jurídica y moralmente, pero también me podría negar a publicar la opinión de una persona rubia. Y estaría jurídicamente correcto, aunque moralmente sea una estupidez.
Sin embargo, como ya he dicho, ello no alcanza para ir al fondo de la cultura de la cancelación, sino que hay que ir al quiebre del pacto político originario. Allí es donde el tema de la propiedad se queda corto.
Pero hay algo más.
Independientemente de cuestiones jurídicas, la libertad de expresión es un espíritu de generosidad, de diálogo, de respeto mutuo, de empatía, de comunicación de horizontes.
Quien ejerce esas virtudes respeta siempre la libertad de opinión del otro incluso dentro de su propiedad. Si el otro no manifiesta el mismo respecto, es que padece una ideología cuyo contenido le impide explícitamente llegar a la comprensión del horizonte del otro.
El tener empatía para el pensamiento del otro, el querer comprender otros horizontes, es una virtud moral que va más allá de las propiedades jurídicamente establecidas. Yo puedo haber leído todo Rothbard y respetar el famoso principio de no agresión, pero si cuando estás en mi casa te echo de mal modo porque NO has leído a Rothbard, soy un totalitario por dentro, por más liberal o libertario que me llame.
Porque el liberalismo es, como bien ha visto Ortega, un acto de generosidad, y muy extraño en la historia humana, en esa historia llena de crueldad.
“… El liberalismo (dice Ortega) -conviene hoy recordar esto- es la suprema generosidad: es el derecho que la mayoría otorga a las minorías y es, por tanto, el más noble grito que ha sonado en el planeta. Proclama la decisión de convivir con el enemigo, más aún, con el enemigo débil. Era inverosímil que la especie humana hubiese llegado a una cosa tan bonita, tan paradójica, tan acrobática, tan antinatural. Por eso, no debe sorprender que prontamente parezca esa misma especie resuelta a abandonarla. Es un ejercicio demasiado difícil y complicado para que se consolide en la tierra”.
Esta frase es una de las más profundas de Ortega. Nos explica por qué, precisamente, el liberalismo es casi un imposible histórico, aunque un necesario ideal regulativo. Los totalitarismos y autoritarismos siempre fueron y son crueldad. Por eso cuando veo los dobles estándares, las medias verdades en los medios de comunicación, la absoluta falta de escrúpulos en manipular al otro, en difamarlo sin piedad, en «cancelarlo» de todas las formas posibles, si no lo podemos matar físicamente, siempre me acuerdo de Ortega. Liberalismo es generosidad, gente. Por eso resaltan, por lo contrario, Insfrán, Hitler, Cristina Kirchner y cientos y cientos de bestias psicópatas que pasaron a la Historia y miles y millones de tristes existencias que los siguen, los adulan y obedecen.
Me acuerdo una vez, hace ya muchos años, de un grupo de alumnos que se decían profundamente antiliberales. Pero el amor y la generosidad de esos chicos era insuperable. Yo comencé a decirles que por ende eran liberales, que iban a respetar toda libertad y por eso podíamos ser amigos y respetarnos. Algunos de ellos, al ver su propia liberalidad, se asombraban ante su liberalismo. Sólo uno de ellos, enfermo de odio, no me habló nunca más en su vida. Sabía lo que hacía. Era coherente. Cuidado con las coherencias. Lo que salva al hombre son sus fascinantes contradicciones donde descubre sus recovecos de bondad en medio de sus pulsiones de muerte.
Por eso Santo Tomás, al referirse a Dios como la bondad por eminencia, dijo: «Deus es maxime liberalis» (I, Q. 44, a. 4 ad 1).
No es broma. Es así.



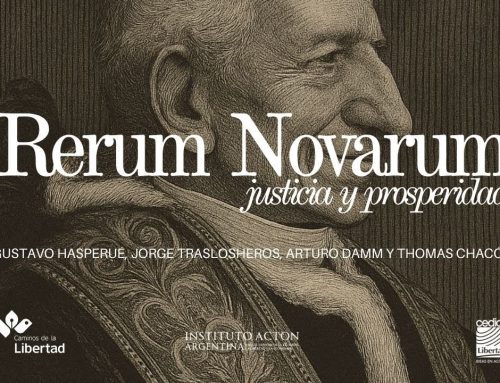

Deja tu comentario