Por Eleonora Urrutia
Fuente: El Líbero
29 de septiembre 2021
Tal vez sea necesario asumir formas más audaces de oponerse al indisimulado objetivo de cambiar, no ya de sistema político, sino de sistema social.
El lunes comenzó la votación de los textos que darán forma al funcionamiento de la Convención Constitucional. Y aunque se pueda pensar que solo es el reglamento y no el fondo de los contenidos, bien se sabe lo trascendente del tema. Para muestra, un botón: en la discusión se rechazó incluir el término “República de Chile” y se lo reemplazó por la “plurinacionalidad”, palabra que recorrió muchos artículos.
El plurinacionalismo hace referencia a la coexistencia de diversos grupos dentro de una misma nación; en él conviven varias naciones que forman un cuerpo dentro de la comunidad. El estado plurinacional implica la existencia de múltiples comunidades políticas y, por lo tanto, no hay un solo país. Un estado plurinacional se forma a través de una descentralización política y administrativa justificada en la heterogeneidad cultural.
¿Cómo se puede entender que la Convención Constituyente niegue a la República? Para interpretar lo que sucede hoy en Chile, hay que ahondar en los procesos históricos que explican la naturaleza de lo que está pasando. Podríamos resumir en que, si bien la derecha acabó militarmente a tiempo con Allende y la izquierda, no logró derrotarla políticamente y, desde entonces, esta se preparó para cambiar el terreno de juego. Hoy se juega con sus reglas.
La revolución molecular
En los últimos años se ha vuelto mucho sobre los mandamientos gramscianos respecto de marxismo cultural y la penetración de sus preceptos en la educación y la cultura. Pero aun cuando el italiano era una mente adelantada para su tiempo, era vieja para explicar las multicausalidades de los 70 y 80 y, como Marx y Engels, se había perdido el convulso y diverso siglo XX y sus dispositivos institucionales. En otras palabras, el paradigama gramsciano ponía un filtro socialista en la cultura capitalista, pero lo hacía dentro del marco institucional “capitalista/patriarcal/heteronormativo”, cuando otro tipo de revolución ya se estaba gestando en el mundo, de forma hiperconectada, polisemántica y “molecular”.
En su Revolución Molecular, Guattari vino a señalar con el diario del lunes -que no tenían Marx, Engels, ni Gramsci- una serie de premisas acerca de las formas de subvertir el poder, una nueva política revolucionaria que, lejos de la política agonal plasmada en partidos o gobiernos, debía organizarse a través de la acción nómade más cercana a la concepción de guerrilla. La característica determinante de su propuesta era la prescindencia de la jerarquía. Ni líderes, ni voceros, ni marcos jerárquicos. La jerarquía sería vista como un resabio patriarcal a combatir o, para ser más exactos, deconstruir. La lucha contra el capitalismo no residiría ahora en la oposición tradicional sino en la creación de una multitud de líneas de fuga y de auténticos sistemas de vida alternativos que detonen las relaciones dominantes heterocentradas y el familiarismo burgués. Es una especie de guía universal de lucha social que se lograría a través de la “micropolítica del deseo” que intervenga en todo: sensibilidades, tensiones, deseos y frustraciones, que construyan múltiples oposiciones a la institucionalización.
Es de esta tradición de pensamiento político que la izquierda chilena entiende que la identidad de los sujetos que harán la revolución no está predefinida, no es siquiera esencial, sino que debe ser construida. No es la clase obrera el mesías de la historia ni la lucha de clases la forma de hacer la revolución. La izquierda debe curarse de esa patología política llamada economicismo, que la derecha nunca deja de padecer, y abrirse a la multiplicidad de antagonismos: hombres/mujeres, heterosexuales/homosexuales, adultos/niños, sanos/enfermos, blancos/negros, nacionales/inmigrantes, colonizadores/indígenas, humanos/animales.
El modelo es “cultural” precisamente en el sentido que desplaza la sustancia del antagonismo de lo económico a lo cultural. Las demandas económicas no desaparecen, pero ceden protagonismo a luchas por significados, formas de vida, interpretaciones, deseos. De ahí que hoy resulte más familiar la palabra “opresión” que la palabra “explotación”. Y el modelo es “molecular”, porque los antagonismos descienden a la vida de todos los días, a las relaciones personales, a la propia experiencia de la intimidad. La politización total de la vida configura vidas atravesadas por conflictos y luchas permanentes contra todo.
En efecto, la naturaleza de lo que está pasando en Chile es más molecular que hegemónica. No aspira a ninguna conducción; no aspira a la conformación de identidades políticas agregadas más o menos estables. Al contrario, su fuerza reside en la multiplicidad inconexa que se amontona en el ataque y se dispersa a continuación, para repetir el proceso una y otra vez. La solidaridad orgánica de la hegemonía es mera yuxtaposición: una molécula al lado de la otra, sin hacer de ellas algo más grande que ellas mismas. Feministas, homosexuales, anarquistas, comunistas, estudiantes, indigenistas, inmigrantes, antiespecistas… no aspiran a ser el Pueblo como en el populismo de Kirchner o Chavez (“Chávez no soy yo, Chávez es el Pueblo”), sino que se encuentran entre sí en la negación de la República de Chile, de su sociedad, sus instituciones, sus tradiciones, su historia. De aquí que la nueva Constitución se vea, paradójicamente, más como final que como inicio. Lo importante no es lo que puede empezar, sino lo que debe terminar. La izquierda gusta más de destruir que de construir. Para construir jamás ha servido.
El relato mató al dato
La centroderecha pensaba que gobernaba el país simplemente porque el modelo económico no sufría grandes alteraciones cuando la centroizquierda se hacía con el poder. Lo que no se entendió es que lo único que gobernaba era la economía, pero el control había sido sustraído por los “hacedores de palabras”, como los llamaba Robert Nozick. Y así, el relato finalmente mató al dato. La forma de ver el mundo se desentendió de la forma de consumir en el mundo. No alcanzó con el televisor más grande, ni con el teléfono celular más ligero. La ideología del centro comercial no tuvo nada que hacer frente a las marchas estudiantiles, las insurrecciones en nombre de indígenas, los himnos feministas y los happenings posporno del LGBT. Más aún, la forma de consumir en el mundo se puso al servicio de la forma de ver el mundo: los centros comerciales vendieron revolución en la forma de camisetas de H&M con estampados feministas.
Guattari se regocijaba que la centroderecha liberal no viera venir este cambio. En Líneas de fuga decía que los tecnócratas liberales “para intentar hacer frente a las mutaciones sociales que algún día podrían hundirlos, se esfuerzan en hacer concesiones sobre asuntos que no cuestionan los fundamentos esenciales de los poderes capitalistas”, volviéndose incluso contra su propio electorado. Ese control en verdad es confusión, es identificación. Lo es en el caso del apoyo a la agenda de género como refuerzo de la libertad individual, y lo es en la negación de la guerrilla terrorista de los ´70 como concesión a la izquierda del monopolio sobre el pasado. Así, la revolución impone su agenda, sus categorías, su lenguaje y sus poses. Saben muy bien que no hay que llegar al gobierno para hacerse del poder, sino más bien hacerse del poder para gobernar, aun cuando otros fantasean que manejan el timón.
¿Por qué el sistema no se alerta respecto de la revolución molecular? Quizás porque la alteración de los parámetros sociales no interfiere con las elites del poder. Las luchas de la nueva izquierda son mucho más digeribles si se contentan con la instalación del lenguaje inclusivo en la educación estatal o el cupo trans en el empleo del estado. Las demandas de revolución molecular comenzaron demandando más intervención y control, en lugar de más libertad, y todos ganaron. Pero la identidad es un término peligroso. Siempre acaba reafirmándose por oposición a alguien o a otro colectivo. El proceso civilizatorio, precisamente, es aceptar al diferente y mirar con curiosidad al que está más allá de mi tribu, no encerrarme en ella, sino tener voluntad de entendimiento y de comunicación con el distinto y diferente. El culto a la identidad suele acabar con dogmas inquisidores y autos de fe. Lo que nos une como personas cede ante lo que nos diferencia, distingue y enfrenta.
Lo que vive hoy Chile es el fruto de un proceso histórico de décadas. Entregar los valores, la historia, el arte, el cine, los medios de comunicación, en una palabra, la cultura y sus instituciones a la izquierda, ha significado un precio muy alto. Esas aglomeraciones de pequeños colectivos identitarios hoy invocan presuntos derechos históricos, singularidades y sentimientos frente a la igualdad ante la ley y la libertad. Pero ser chileno, o por caso ser europeo, o estadounidense o australiano, significa que ni la procedencia, ni el aspecto, ni la religión, ni los sentimientos ni las influencias culturales -es decir, nada de lo que conformaría una supuesta identidad- afectan a los derechos y obligaciones. Existen -y son idénticos a los del vecino- sólo en razón de la pertenencia a una comunidad democrática de derechos y libertades.
Hay que evitar olvidar la lección. Occidente pudo construir un mundo en paz y libertad cuando le ganó la guerra a la identidad. Ahora, por culpa, condescendencia o miedo está permitiendo que la identidad se cuele por la rendija de la corrección política. El desafío de Chile no consiste en casar fuerzas armadas con el PC o a las feministas con el Opus Dei. Consiste en reafirmar la idea de república. Forjar individuos idénticos sólo ante la ley, vinculados por unos valores universales y superiores, libres, democráticos, cosmopolitas y adultos.
Para ello tal vez sea necesario asumir formas más audaces de oponerse al indisimulado objetivo de cambiar, no ya de sistema político, sino de sistema social. El discurso de oponerse a la agenda socialista agota. Hay que presentar una narrativa que desplace los términos del relato político hacia escenarios que le resulten incómodos a la izquierda. La izquierda no se siente cómoda cuando se la confronta con su relación ambivalente con las actuales tiranías, y presenta reacciones despóticas cuando se plebiscitan temas que considera zanjados por la corrección política. Es, sin dudas, en esos pliegues de la cultura cívica donde existen más subjetividades canalizables que en planteos rancios y que han probado ser poco seductores como la eficiencia de gestión o la institucionalidad jurídica.


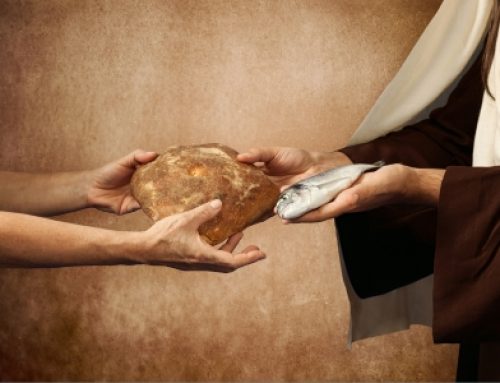


Deja tu comentario