Por Enrique Aguilar
Fuente: La Nación
20 de enero de 2022
En un discurso parlamentario pronunciado en enero de 1842, Alexis de Tocqueville se refirió críticamente a un rasgo extendido, a la sazón, en las costumbres políticas de Francia. Se trataba del afán por los cargos públicos, “objeto permanente de todas las ambiciones del país”, hecho que atribuía al deseo de ascender en la escala social por parte de una ciudadanía convertida en “un tropel de solicitantes”.
Estas palabras revisten para nosotros una llamativa actualidad. Meses atrás, el Centro de Estudios en Comunicación Aplicada (Cecap) de la Universidad Austral difundió los resultados de una investigación que revela que “el Estado nacional continúa siendo el sector elegido por los argentinos para trabajar”. El estudio muestra que seis de cada diez argentinos prefieren un empleo en el sector público, dato que se vuelve más ostensible entre encuestados de menores recursos y jóvenes. Asimismo, el estudio consigna, como explicación recurrente, “la tranquilidad de no ser despedido” y el convencimiento de que “el Estado es una entidad que no puede quebrar”.
La reciente modificación, por parte de la legislatura bonaerense, de la ley que limitaba las reelecciones indefinidas, nos aporta otro elemento de prueba. Sólo que, en este caso, a la afección por el cargo se suma el menoscabo institucional. En efecto, como escribió Nicolas Isola en La Nación, en virtud de la normativa aprobada “florecerán mil insfranes” con el aval incluso de legisladores de la oposición resueltos a dar la espalda a un electorado que demandó límites al poder y una mayor institucionalidad.
Trascartón vino la escandalosa sesión del senado de la Nación que modificó la base imponible del impuesto a los bienes personales y provocó, entre otras reacciones, la alusión a la necesidad de una rebelión fiscal por parte del diputado Espert. Imagine el lector el escenario: una suerte de 125 urbana que haga frente a la avidez confiscatoria de nuestros gobernantes, sin exceptuar, por cierto, al gobierno de CABA que ahora se planta frente al consenso fiscal cuando apenas finalizadas las elecciones no vaciló en aumentar la presión tributaria al ajustar por inflación los peajes, la VTV, el estacionamiento medido y otros servicios mientras el común de los ciudadanos no ve ajustados sus ingresos según esa pauta. (Un regalito similar se nos había hecho a los porteños con la aprobación del impuesto de sellos a las compras y débitos por tarjetas de crédito, decisión que conspira contra el consumo, la bancarización, la economía en blanco y desde luego el bolsillo de los usuarios.)
Entre otras evasivas, a la hora de justificar la sobrecarga impositiva y el incremento de empleo público no falta (cuándo no) la referencia al Estado como instrumento de desarrollo y transformación social. La expresión “recorte de gastos” parece ser ajena al vocabulario de quienes se escudan en ese argumento para seguir expandiendo una estructura y una plantilla que parecen fuera de toda proporción: funcionarios de distinto signo político que obviamente prefieren que el ajuste recaiga sobre el sector privado mientras dedican buena parte de su tiempo a diseñar nuevas e imaginativas formas de seguir esquilmándonos. En materia de gasto público, a nadie parece importar el principio de razonabilidad emanado del artículo 28 de nuestra Constitución, pues cotidianamente nuestros derechos se ven alterados por leyes que reglamentan su ejercicio. De este modo, el sector productivo, condenado a obedecer y pagar, termina asumiendo un sacrificio nunca compartido por el Estado en sus distintas jurisdicciones.
Para hacer frente a estos desatinos, quizá nos haga falta una mejor y más acendrada “accountability societal” que complemente o aun revitalice el sistema de distribución y fiscalización recíproca de los poderes del Estado, consagrado también por nuestra carta magna, pero que a estas alturas ha demostrado ser insuficiente. El reclamo tendrá que provenir de la sociedad, de la acción pública de ciudadanos que hagan uso, por lo pronto, de su derecho de petición. Probablemente obtendríamos como resultado una democracia más lograda. Porque, como escribió Tocqueville, si bien la democracia no siempre da lugar al gobierno más eficiente, logra lo que éste no puede: “extiende por todo el cuerpo social una actividad inquieta, una fuerza sobreabundante y una energía que jamás existen sin ella y que, a poco favorables que sean las circunstancias, pueden engendrar maravillas”.
Profesor de teoría política


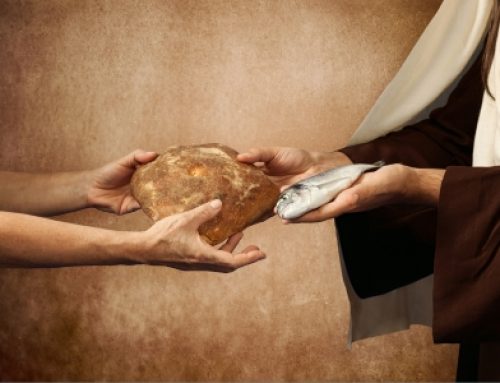


Deja tu comentario