Fuente: Revista Criterio
Septiembre 2022
En la Argentina de hoy, a la dificultad del diálogo entre
personas que no se quieren oír, se suma un consenso
tácito de temas sobre los que se prefiere no hablar. La
sociedad padece las consecuencias de una actitud de
la cual, en última instancia, es en parte responsable,
y distintos sectores del poder y de la oposición
tampoco dan señales de alarma. Mientras tanto, el
crimen organizado en sus múltiples formas avanza con
impunidad; en especial el narcotráfico, que se enseñorea
de territorios cada vez más extendidos, generando
violencia y muerte. La inseguridad atemoriza a grandes
segmentos de la población, en especial los más pobres
y vulnerables. Y se multiplican los pregoneros del odio
y la violencia social, recurriendo en algunos casos a las
amenazas para imponer sus reclamos.
La lista de males sociales podría continuar, pero
creemos oportuno concentrarnos en aquello que sale a
la luz con particular claridad: la corrupción sistémica
y obscena que nos asola desde hace tiempo, y que es
generada por la colusión −bajo gobiernos de distinto
signo− entre funcionarios públicos y ciudadanos
particulares que gozan de vínculos privilegiados con el
Estado. Sus perjuicios no son sólo de orden material. La
falta de ejemplaridad, la impudicia con que perpetran
sus delitos y la red de complicidades que los ampara
empobrecen el nivel moral de toda la sociedad. Lo
que debería ser considerado una anomalía intolerable
se vuelve parte del paisaje cotidiano, conduciendo
indefectiblemente a la difusión de una dudosa
moralidad de conveniencias. Atacada en sus valores
fundamentales, la democracia tambalea, la amistad
social se deteriora, la esperanza se debilita.
El papa Francisco, en la convocatoria al Jubileo de la
Misericordia, hizo un llamado a la conversión de los
promotores y cómplices de la corrupción, calificándola
de “llaga deplorable” y “pecado grave” que “destruye
los proyectos de los débiles y oprime a los más pobres”
(Misericordiae vultus, 19). Los obispos argentinos han
retomado este tema en su reflexión con motivo del
Bicentenario de la Independencia, considerando la
corrupción no sólo como problema personal sino también
social, señalando la importancia de que “el Poder
Judicial se mantenga independiente de las presiones de
cualquier poder y se sujete sólo al imperio de la verdad y
la justicia” (n.48). De allí se desprendería la importancia
de fiscales y jueces valientemente comprometidos con
la sociedad y la taxativa reprobación por parte de la
ciudadanía de los dirigentes corruptos condenados o con
un proceso en curso.
El duro y valiente alegato de los fiscales y el pedido
de condena a Cristina Kirchner y algunos de sus fun-
cionarios y socios, y las revelaciones sobre la actuación
de Milagro Sala, han puesto este tema a la luz. Desde
Criterio, como una mayoría de laicos de la Iglesia,
queremos hacer llegar nuestra voz sobre estos temas,
más allá de ese caso concreto pero también a la luz de él.
Nos preocupa que en cuanto Iglesia, a la que pertene-
cemos, no se haya ido más allá de algunas referencias
breves y genéricas, que no han repercutido perceptible-
mente en el modo de relacionarse con autoridades
políticas y dirigentes sociales sobre los que pesan fuertes
y razonables sospechas. Aunque, desde el punto de vista
jurídico las personas procesadas continúen amparadas
por la presunción de inocencia, desde una perspectiva
ética, la sola consideración del crecimiento exponencial
e inexplicable de sus patrimonios debería invitar a la
distancia crítica y la extrema prudencia.
¿Existen razones que justifiquen una actitud de silencio
y aparente indiferencia? En parte, podrían ser de raíz
ideológica. En algunos sectores comprometidos con la
Teología del pueblo se confunde la noción teológica
de Pueblo de Dios con la sociológica de pueblo a
secas. En efecto, la exaltación romántica de la idea de
pueblo ha llevado revivir peligrosas contraposiciones:
pueblo vs. antipueblo o cultura popular vs. cultura
de élites o liberal. Así, la distinción entre gobiernos
democráticos y no democráticos ha cedido paso a la que
diferencia gobiernos autopercibidos como “populares”
(democráticos o no) de aquellos “no populares” (aunque
sean democráticos), aplicando varas distintas para unos
y otros. Desde este punto de vista, a un gobierno que
se dice popular se le perdona un nivel de corrupción
que causaría condenas proféticas a gobiernos que no lo
fueran. ¿Cómo criticar a un gobierno popular sin pasarse
al bando de los antipueblo?
Por otro lado, la ficticia ecuanimidad consistente en
repartir a priori las culpas en partes iguales entre gobier-
nos de uno y otro signo, ignorando la desproporción de
“inconsistencias éticas” que puede haber entre ellos, no es
más que un subterfugio del estilo “corruptos son todos”.
Es cierto que algún grado de corrupción existe en todos
los gobiernos. Pero no es lo mismo que haya casos de
corrupción a que se monte un sistema corrupto desde la
cabeza misma del Gobierno que entroniza la impunidad.
Esto podría explicar la cercanía de ciertos sectores
eclesiales, muchas veces excesiva y acrítica, a los
movimientos sociales. No hay dudas de que éstos
hacen un trabajo capilar muy importante en los barrios
populares y su acción contribuye a la paz social, dando
cauce a reclamos legítimos y evitando conflictos
que podrían derivar en estallidos de consecuencias
imprevisibles. Pero es un hecho que estos movimientos
se han convertido en intermediarios de la ayuda
social, recibiendo enormes recursos que distribuyen
discrecionalmente, con poca transparencia, resistiendo
cualquier auditoría. Algunos de sus dirigentes son a la
vez funcionarios públicos, identificándose así el que da
y el que recibe. ¿Pueden imaginarse condiciones más
propicias para la corrupción? Tampoco podemos olvidar
que estos movimientos, cooptados desde el Estado
como instrumentos políticos, fueron desplazando el
accionar de instancias de ayuda social y organizaciones
civiles garantes de mayor transparencia como Cáritas,
una de las organizaciones católicas que se han ganado la
confianza de la opinión pública por el manejo claro de
sus fondos.
También podría haber causas económicas que ejerzan su
influencia en la actitud de la Iglesia; allí está quizás una
debilidad que nos interpela a todos. Entre esas causas
económicas, caben mencionar, la preocupación por
preservar las subvenciones para escuelas parroquiales de
innegable servicio educativo y social, como también el
sostén de curias y catedrales. De importancia también
son los aportes de Bienestar Social a apoyos escolares,
jardines maternales, comedores, hogares y centros
de vida, todos ellos gestionados por la Iglesia. En
estos casos, además del aspecto económico, no deben
olvidarse las razones de orden pastoral que hacen
necesaria e insustituible la presencia de la Iglesia en
medio del pueblo. Lo dicho interpela tanto a los laicos
como al clero.
Que la Iglesia lleve la cruz penitencial de sus propias
corrupciones (como los abusos sexuales y los escándalos
financieros), no la exime de su apostolado evangélico.
Por el contrario, asumir las propias culpas da legitimidad
para no aceptar y denunciar constructivamente los
errores y los desvíos de otros actores importantes en la
sociedad. Lo exige el verdadero servicio a los pobres,
que aunque no siempre lo adviertan son las principales
víctimas de la corrupción.
A la Iglesia y en particular al episcopado argentino
le llevó muchos años sobreponerse a las acusaciones
de complicidad con la dictadura militar, fundadas
en la actuación escandalosa de algunos pocos y la
omisión silenciosa de la mayoría, con pocas y notables
excepciones. No vaya a ocurrir ahora que la sociedad se
sacuda la indiferencia frente a la corrupción sistémica, y
descubra a la Iglesia nuevamente del lado equivocado.
A todos los creyentes deben movilizarnos las exigencias
de valores como la justicia, la equidad, la solidaridad
y el respeto a las leyes, fundamentales para el buen
funcionamiento de una sociedad. De una vez por todas
debemos aceptar que los cambios no llegarán desde el
poder, sino que dependerán de la inmensa mayoría de
ciudadanos decentes, que necesitan del respaldo de sus
comunidades, incluidas las iglesias. La omisión también
es una falta.




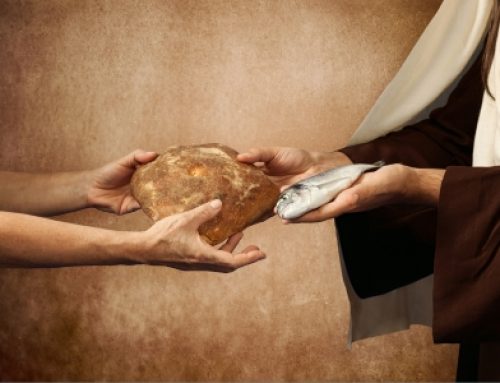
Deja tu comentario