Por: Gustavo Irrazábal*
Fuente: La Nación
29 de septiembre de 2022
El gran filósofo Immanuel Kant nos legó una regla muy simple para saber si una acción que realizamos es buena o mala: “Obra siempre según una máxima que puedas convertir en ley universal”. ¿Está mal robar, mentir o cometer homicidio? Imaginemos que pasaría si existiera una máxima universal que autorizara estos actos. En esta regla se funda una ética objetiva: las acciones no son buenas solo porque las haga yo (o los de mi grupo), ni son malas solo porque las hagan otros. Es cierto que tenemos una tendencia natural a reaccionar así debido al egocentrismo o al sentimiento tribal. Pero al guiarnos por máximas “universalizables” nos comportamos como seres racionales y, por lo tanto, capaces de una mirada crítica sobre nuestras propias acciones y criterios y los de los demás.
La ética de los derechos humanos se basa en esa idea de universalidad, expresión de nuestra condición de seres racionales. Cuando en la Argentina cerramos la terrible etapa de la violencia de los años 70 con el Nunca más (1984) elaborado por la Conadep, nos comprometimos a abrazar ese ideal ético y plenamente racional que enseñaba Kant: descartando la “simetría justificatoria” entre los crímenes de los particulares y el Estado, se repudiaba el terror de ambos bandos, llamando a nuestra democracia “a mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana” (cf. Prólogo de Ernesto Sabato). Aceptamos en aquel momento que todo ser humano, por el solo hecho de serlo, es titular de derechos inviolables e inalienables. Logramos en ese entonces un consenso capaz de unirnos y dar un marco de valores fundamentales a nuestra convivencia política.
Recordar el hito histórico del Nunca más nos permite apreciar la altura de la catastrófica caída que se produjo en nuestra cultura cívica con la apropiación de los derechos humanos por parte de una facción política. Como se sabe, desde 2006 se antepuso al prólogo original un nuevo prólogo firmado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, vinculando la represión con el intento de “imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas sociales de muchas décadas”, mientras que los crímenes de la subversión se transformaron en “la resistencia popular” que se oponía a que “dichas conquistas fueran conculcadas”.
A partir de entonces, los derechos humanos ya no expresaron un consenso de toda la nación por encima de la política partidaria, sino que comenzaron a ser parasitados por esta última. Pasaron a ser los derechos de unos contra otros: de la izquierda (nunca extrema) contra la derecha (siempre extrema), de los sectores populares contra los antipopulares, de los luchadores sociales contra los represores (y sus descendientes), etcétera. Muchos referentes importantes de la lucha por los derechos humanos traicionaron sus ideales y fueron cómplices en este giro. La regla de la universalización fue descartada, y con ella, la racionalidad ética. El doble estándar se convirtió en la nueva norma, ya no como defecto espontáneo, sino como actitud ideológica libre de escrúpulos. La vida social y política se desbarrancó por la pendiente del tribalismo.
El ejemplo más reciente es el “discurso del odio”. Hay una diferencia esencial entre el llamado directo a la violencia en las calles y la crítica dentro del orden democrático que reclama respuestas institucionales. Esta última puede ser unilateral, excesiva o imprudente, pero no puede ser coartada argumentando el peligro del odio, que es solo una de las tantas reacciones posibles. Sin embargo, precisamente los que hoy incurren en lo primero (delito de sedición) acusan a los que ejercitan su derecho (libertad de expresión), pretextando los sentimientos de las personas, en los que no tiene ninguna competencia el Estado.
La sociedad, sea por impotencia, temor o mala conciencia, ha tolerado demasiado tiempo la virtual discriminación entre ciudadanos de primera y de segunda, juzgados por estándares distintos según su pertenencia social y afiliación política. La Iglesia Católica, como actor social decisivo con indiscutible relevancia ética, junto con las restantes comunidades religiosas y fuerzas vivas de la comunidad civil, debe contribuir a la construcción de un nuevo consenso que ponga fin a esta situación tan injusta como peligrosa e insostenible.
Sin retomar los cauces de la racionalidad no habrá posibilidad de entenderse, y la paz social quedará siempre expuesta al camino sin retorno de la violencia. El punto de partida consiste en desideologizar los derechos humanos y atreverse a plasmar el sueño de Ernesto Sábato en su Prólogo al Nunca más: una democracia que garantice “los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana”. Los de todos.
*Pbro. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Acton


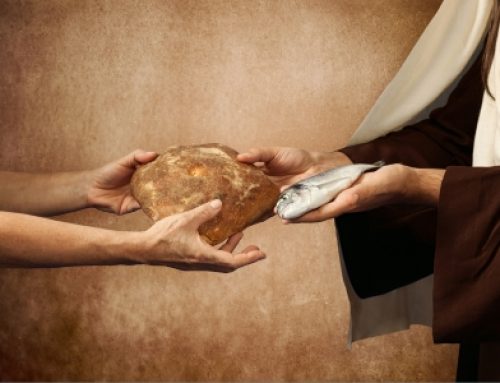


Deja tu comentario