Por Gustavo Irrazábal
Fuente: La Nación
16 de junio de 2023
El reciente libro de Loris Zanatta, El Papa, el peronismo y la fábrica de pobres, prologado por Fernando Iglesias, reúne ideas que el conocido historiador ha reiterado en los últimos años a través de numerosos artículos periodísticos. Sin duda, la atención de muchas personas que siguen sus escritos se concentrará en los temas que se conectan de modo más inmediato con nuestra infeliz situación nacional. Pero encuentro más importante compartir algunas reflexiones sobre lo que puede considerarse el fundamento mismo de su análisis: la supuesta responsabilidad de la religión católica en el atraso económico de muchos países, especialmente latinoamericanos, en contraste con aquellos históricamente vinculados al protestantismo. La verdad es que la “economía católica” a la que se refiere este autor nunca existió, por lo menos no en el sentido que él la imagina.
En efecto, ni en la Biblia ni en la historia de la Iglesia católica ha existido jamás una única “teología”, una visión única respecto a la economía, la pobreza y la riqueza, sino que en todos estos temas hallamos perspectivas. No es, sin embargo, la mezcolanza de un “bazar” donde se encuentra de todo (p.33), sino la tensión fecunda de un pensamiento vivo. En la Sagrada Escritura, la riqueza es a veces signo de la bendición divina, y otras, producto de la explotación de los débiles (nada improbable en el sistema económico feudal característico de la Antigüedad). En los Evangelios, San Lucas declara felices a los pobres en un sentido material, pero San Mateo habla de los pobres “de espíritu”. Cuando Jesús afirma que para los ricos es tan difícil salvarse como hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, sólo quiere decir que los ricos no tienen ninguna facilidad adicional frente a Dios (para sorpresa de sus discípulos, que los consideraban aspirantes privilegiados a la salvación).
En la Iglesia, hubo en la Antigüedad grandes figuras que abogaron por una radical redistribución (como San Juan Crisóstomo) y otros que se limitaron a señalar a los ricos sus responsabilidades caritativas hacia los pobres (como San Agustín). Los monasterios benedictinos en Europa se convirtieron tempranamente en fuentes de innovación tecnológica, administración profesional e intercambio comercial. Desde el siglo XI, las ciudades católicas del Norte de Italia, como Florencia, Génova, Milán y Venecia se constituyeron en prósperos centros financieros para toda Europa, y sólo cuando fueron privadas de su libertad política cedieron la posta a las regiones protestantes del Norte de Europa. Mientras tanto, los teólogos franciscanos entendieron muy bien la importancia del comercio y la moneda, y más tarde los teólogos dominicos de la Escuela de Salamanca hicieron sobre estos y otros temas económicos importantes aportes a la ciencia.
Es cierto que, con el Concilio de Trento (mediados del s.XVI) prevaleció una línea “ascética” que subestimó el progreso material y que se acerca más a la descripción de Zanatta, pero una mirada más apreciativa de la economía moderna no dejó de estar presente. Contra las interpretaciones exageradas de la tesis de M. Weber sobre la influencia económica del calvinismo, en los Países Bajos o Alemania los empresarios católicos no fueron menos prósperos que sus contrapartes protestantes. La misma Doctrina Social de la Iglesia, si bien nunca ocultó sus críticas al capitalismo, jamás lo condenó, cosa que sí hizo con el socialismo marxista. Y la Teología de la Liberación coexistió con otras más favorables al mercado. Hoy Francisco elogia abiertamente la función de los empresarios, lo cual no puede interpretarse sino como un aval implícito a la economía de empresa.
La figura de Enrique Shaw, el empresario argentino actualmente en proceso de beatificación (con el beneplácito de Papa), muestra a las claras que no hay contradicción entre ser católico y promover el desarrollo económico. Zanatta simplifica en exceso la relación entre fe católica y economía, quizás debido al carácter polémico de su ensayo. Pero sin necesidad de compartir sus juicios históricos, algunas de sus críticas podrían traducirse en una agenda positiva para nuestra Iglesia, como por ejemplo, una mayor preocupación “por las contrataciones clientelistas en las oficinas estatales y provinciales, por los desequilibrios macroeconómicos, los abusos sindicales, la rigidez del mercado laboral, los fraudes contra el sistema de seguridad social, la presión fiscal, las distorsiones de precios, los subsidios desproporcionados, el proteccionismo irracional” (p.65), y un aliento decidido a las correspondientes reformas estructurales, con una actitud amistosa hacia la iniciativa económica y el espíritu emprendedor (p.66). Para los católicos no sería inventar nada, sino hacer honor a sus propias raíces.


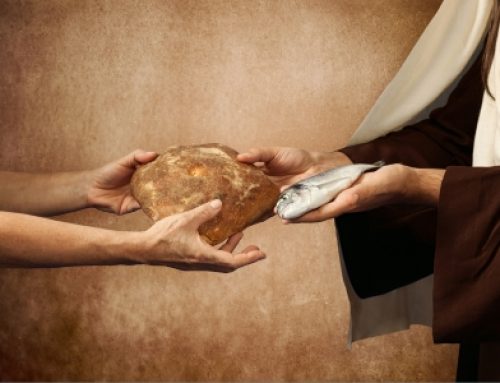


Deja tu comentario