Por: Gustavo Irrazábal
Fuente: La Nación
16 de agosto de 2023
En la historia de la humanidad, el cristianismo introdujo una novedad absoluta al sostener −inspirado en la tradición bíblica− la inédita distinción entre Dios y el César. Los grandes imperios de la Antigüedad, en efecto, mantenían la religión y la política indisolublemente unidos: los gobernantes reivindicaban su condición divina y las religiones estaban al servicio de esa pretensión. La fe cristiana puso en crisis esta visión al negarse a ser reducida a un culto político, sufriendo como consecuencia sangrientas persecuciones por parte de las autoridades romanas, tan tolerantes, en general, con las religiones de los pueblos conquistados.
La emergencia de la Iglesia como una institución diferenciada, con un poder en el ámbito espiritual independiente del Estado es −como señala G. Sabine− “el acontecimiento más revolucionario de la historia de Europa occidental”, que puso límite a las aspiraciones totalitarias de emperadores y reyes. Esta dualidad se mantuvo en lo esencial a lo largo de la historia de Occidente, si bien no eliminó las tensiones y conflictos entre ambos poderes ni los intentos de subordinación recíproca.
La Edad Moderna inicia la definitiva separación entre la Iglesia y el Estado, que resultó en el paso del Estado confesional (es decir, con una religión oficial) al Estado secular actual. Pero, mientras que en los Estados Unidos el nuevo sistema fue pacíficamente aceptado, en Europa Continental la Iglesia Católica se opuso a él encarnizadamente, no sólo por nostalgia del Estado católico, sino porque la consigna de la separación escondía la intención de expulsar la religión del ámbito público o, al menos, convertirla nuevamente en un instrumento al servicio del Estado.
Finalmente, con el Concilio Vaticano II, la Iglesia terminó asumiendo esta aspiración moderna a liberar la política de la tutela religiosa, a través del concepto de laicidad, es decir, el reconocimiento de la autonomía de ambas esferas, junto con la importancia de su colaboración recíproca al servicio de los ciudadanos, en el contexto de una sociedad democrática plural.
La Argentina moderna reproduce desde su nacimiento los debates europeos, que la Constitución de 1853 no logró zanjar. Primero, a partir de la década de 1880, los gobiernos laicos arrebataron a la Iglesia diversos resortes de la vida pública como la educación, el registro civil, el matrimonio, etc. Pero desde los años ’30, se inaugura un “tiempo de revancha” en el cual la Iglesia, aliada con el Ejército y sectores nacionalistas, se lanza al proyecto que el profesor Loris Zanatta denomina la “Nación Católica”, una nueva convergencia de política y religión. Este ideal, sin embargo, es fatalmente inestable. Por un lado, el Estado y la Iglesia tarde o temprano descubren que su aparente unidad de miras esconde expectativas contrapuestas. Por el otro, las diferencias políticas se revisten de tonos religiosos, radicalizando las posiciones e impidiendo cualquier compromiso razonable.
Así quedó demostrado cuando la Iglesia brindó su apoyo público al primer peronismo, decisión que condujo a un desenlace catastrófico al estallar la disputa de Perón con los obispos sobre quién representaba el “verdadero” catolicismo. Pese a ello, el sueño de la Nación Católica se reveló extraordinariamente resiliente. Resurgió con el apoyo de los sectores católicos conservadores a los gobiernos militares, y con el de los grupos “progresistas” al peronismo de izquierda. Los primeros buscaban imponer la Nación Católica desde arriba, desde el poder; los segundos, desde abajo, desde el “Pueblo”, pero ambos eran tributarios del mismo error.
Con frecuencia se busca caracterizar a los “progresistas” como los seguidores de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, pero en realidad lo contradecían en un tema clave: el Concilio enseñaba con insuperable claridad la autonomía e independencia entre la comunidad política y la Iglesia, mientras que aquéllos concebían al “Pueblo” como un sujeto colectivo a la vez político y religioso, sin que ninguno de los esfuerzos posteriores para reintroducir la necesaria diferencia haya resultado convincente. El progresismo católico de los ‘70 fue, en muchos aspectos, una “utopía regresiva”.
Esta persistente confusión no hace más que reflejar un rasgo distintivo de la cultura política argentina. Ante la debilidad crónica de las instituciones democráticas, muchos dirigentes buscan una legitimidad complementaria en la Iglesia. Esta última, a su vez, no es inmune a este peligroso juego político, atraída no sólo por afinidades históricas e ideológicas, sino también por la posibilidad de desempeñar un rol protagónico y directivo en la vida social.
Aquí reside la razón profunda de la dificultad que experimentan hoy los obispos para ubicarse más claramente por encima de la “grieta” que divide dolorosamente al país. Como consecuencia, sectores políticos que se autodenominan “populares” se sienten respaldados por la jerarquía eclesiástica aun en sus expresiones radicalizadas, mientras que aquellos que son rotulados como de “derecha” perciben en las mismas autoridades distancia y recelo, situación que favorece el surgimiento de expresiones ideológicas extremas e intratables. Se genera así la creciente desconfianza −justificada o no− que hoy experimenta una parte de la sociedad ante actitudes y decisiones de la Iglesia local, e incluso del mismo Papa, como puede observarse en las reacciones iniciales suscitadas por el nombramiento de Mons. Jorge Ignacio García Cuerva como arzobispo de Buenos Aires.
Sin embargo, hoy se presenta para nuestra Iglesia una nueva y valiosa oportunidad. En efecto, nos encontramos ante un probable cambio de ciclo político, que tendrá un carácter más “laico” que en el pasado, con gobiernos menos dispuestos a dejarse condicionar por presiones de la conducción eclesiástica, sobre todo si cuentan con consenso popular. Esto debería verse bajo una luz positiva, como un progreso hacia la madurez política. Al mismo tiempo, se verifica un acelerado proceso de secularización, claramente visible en las nuevas generaciones, que serán seguramente mucho más intolerante que en el pasado con aquello que perciban como “intromisiones” externas en la vida política. Ante estos cambios, una Iglesia que encuentre su lugar propio en el plano religioso y ético, por encima de los clivajes sociales y políticos, podrá preservar la naturaleza de su misión y defender mejor su legítimo lugar en la vida pública.
La programada visita del Papa a la Argentina puede ser también una ocasión invalorable. Si bien su postergación pudo deberse a muchos factores, uno de los principales ha sido la conflictividad que ha generado su figura, en parte por la fuerte polarización de la sociedad, pero también por la dificultad objetiva para interpretar algunas de sus palabras y actitudes, que han requerido demasiadas aclaraciones. Su esperado regreso al país podría mostrarlo como una figura de unidad, haciendo posible un reconocimiento generalizado de su extraordinaria relevancia como líder espiritual, y contribuyendo a un nuevo consenso sobre los valores que deben guiar a la nación hacia el futuro. Se abriría así una nueva etapa en la cual religión y política −tan indebidamente entreveradas en nuestro pasado− podrán vincularse en el respeto de sus respectivas identidades y su deseo común de colaborar al servicio de nuestro país y de sus ciudadanos.
*Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Acton



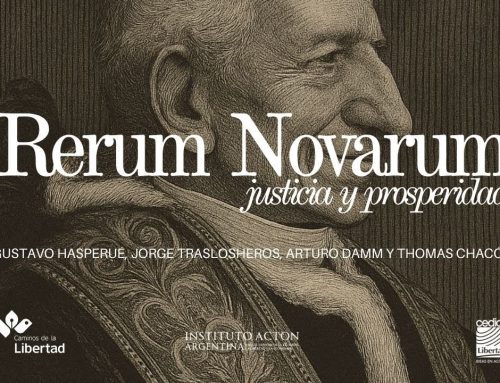

Deja tu comentario