Por: Pbro. Gustavo Irrazábal*
Fuente: La Nación
16 de noviembre de 2023
En los años posteriores a la crisis de 2001, desempeñándome como docente de ética política, encontraba con frecuencia una fuerte resistencia entre mis alumnos cuando presentaba la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre el voto como derecho y deber: “Recuerden, por tanto, todos los ciudadanos el derecho y al mismo tiempo el deber que tienen de votar con libertad para promover el bien común”. El reclamo generalizado de que “se vayan todos” llevaba, en la práctica, a despreciar el sufragio como un acto inútil o, incluso, como una manera de avalar la continuidad de un sistema político definitivamente fracasado. Para muchos era preciso dejar que todo se derrumbe, para volver a comenzar desde los cimientos.
Aun comprendiendo la desilusión y el escepticismo de aquellos jóvenes, procuraba hacerlos tomar conciencia de la ingenuidad de aquellos planteos. ¿Qué razón los llevaba a creer que, en el supuesto de que “se fueran todos”, los reemplazantes serían mejores que sus predecesores? Más que retirarse del ámbito público para encerrarse herméticamente en la propia vida privada o para esperar con fervor apocalíptico la llegada de una catástrofe regeneradora, era necesario asumir la propia responsabilidad como ciudadanos, cuya expresión más humilde, pero no menos significativa, es el sufragio. Una democracia necesita de la participación de todos, y sólo puede purificarse a través del crecimiento cuantitativo y cualitativo de esa participación.
Hoy la ciudadanía se enfrenta en el balotaje a una alternativa realmente difícil. Uno de los candidatos despierta preocupaciones sobre su integridad moral, el otro, sobre su estabilidad psicológica. Uno podría representar la continuidad de un proyecto agotado, el otro, un salto a lo desconocido. Uno promete estabilizar la economía que él mismo ha contribuido a desquiciar como ministro, el otro hace la misma promesa invocando recetas cuya practicabilidad y eficacia son controversiales. Uno, como es sabido, ha operado en contra del actual Papa, aunque hoy lo disimule, el otro lo ha insultado reiteradamente, aunque se haya rectificado sin gran convicción. Uno podría manipular en su favor a la Iglesia, que le brinda su apoyo en la campaña; el otro podría enfrentar a la Iglesia por su prédica social. Uno y otro corren el riesgo de ser copados por el extremismo ideológico y convertirse en un grave peligro para la democracia.
Semejante estado de cosas alimenta en un sector amplio de la ciudadanía la tentación de eludir la responsabilidad del sufragio, especialmente a través del voto en blanco. En este punto, adhiriendo a la opinión expresada en estos días por el constitucionalista Félix Lonigro, quisiera insistir en su aspecto ético: el voto en blanco, pese a ser lícito, no es éticamente defendible. La razón es simple: el país necesita un gobierno, y en democracia ese gobierno es elegido por los ciudadanos. Podemos preguntarnos, siguiendo la máxima kantiana de la universalización: ¿qué pasaría si todos votaran en blanco? Nuestro sistema político quedaría acéfalo. Por lo tanto, para votar en blanco necesito presuponer que otros votarán positivamente.
Se podría objetar que el voto en blanco es justificable como protesta contra el sistema, como lo fue durante los largos años de proscripción del peronismo. Sin embargo, lo que entonces significaba un claro cuestionamiento a la legitimidad de los comicios, no puede tener el mismo sentido en una democracia que funciona normalmente. También podría alegarse que el voto en blanco es una decisión de conciencia, por juzgar inaceptables las opciones disponibles. Pero, nuevamente, quien así lo hiciera, estaría contando con que otros, quizás con similares inquietudes de conciencia, aceptarán “mancharse las manos” para cumplir −ellos sí− con su responsabilidad ciudadana.
En última instancia, si bien el mensaje de un voto en blanco será siempre ambiguo, hay algo que “dice” inevitablemente: “me da lo mismo”. Por eso, si quien vota en blanco desea ser consecuente con esa premisa, deberá abstenerse en adelante de participar del debate sobre los asuntos públicos, cuya suerte ha delegado en manos de los demás.
Pero −como nos enseñó la crisis del 2001− pensar en replegarse en lo privado hasta que aparezca misteriosamente el candidato de la propia preferencia, es entregarse a la fantasía. Más de una vez la vida nos pone ante alternativas problemáticas e impostergables, entre las cuales no se encuentra la de no optar. Para muchos argentinos, este balotaje es una de ellas.
*Sacerdote, miembro del Consejo Consultivo del Instituto Acton (Argentina).



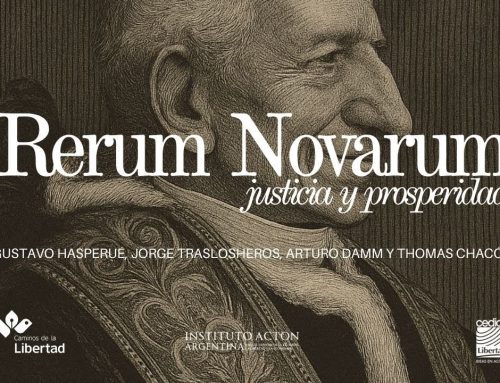

Deja tu comentario