Por Carolina Riva Posse
Para el Instituto Acton
Febrero 2024
Liberalismo y libertad son dos términos que en estos días se pronuncian con frecuencia y provocan muchos malentendidos por las connotaciones tan distintas que pueden suscitar. Entender a la libertad como absoluta, y desligada totalmente de la idea de verdad lleva paradójicamente a una servidumbre sin límites.
Emilio Komar decía que el hombre toma conciencia de su dignidad cuando se da cuenta de que puede y debe plantarse ante la sociedad y decirle: «hay algo en mí que no se debe a vosotros (ni al estado, ni a la raza, ni a la ciencia); algo que recibí de Alguien que no sois vosotros y por lo que debéis respetarme; tengo derechos que no son relativos a vosotros, sino absolutos, porque me los ha dado Dios». Esta concepción antropológica reconoce en el hombre cierto absoluto, no relativo a un todo que sería la Sociedad con mayúscula, o la Humanidad, o el Bien Común, sino cierto absoluto irreductible y sagrado.
Podríamos decir que esta es la idea de persona. La persona nunca puede ser medio para otra cosa, sino que es fin en sí misma. Es sujeto, y no objeto. Es alguien, y no algo.
Esta es una de las ideas centrales de lo que llamamos Occidente. La persona no es solamente un individuo, aunque pertenece a su definición esencial que sea una «naturaleza individual», como reza la definición de Boecio en la Edad Media. La persona es relación, fácilmente constatable por como la inmensa mayoría de los hombres se llaman a sí mismos: con un nombre recibido en una familia, que hace referencia a vínculos humanos y a una comunidad.
El individuo aislado, atomizado, con ilusión de autonomía e independencia está más vulnerable frente a un poder totalitario y arbitrario. Los regímenes violentos del pasado reciente han combatido la asociación de las personas, el tejido familiar, la propiedad como expresión de lo propio y las tradiciones que fortalecen las identidades reconociéndolas herederas de un pasado vivo. Por eso individualismo y colectivismo son dos caras de la misma moneda.
Es cierto que Occidente está en peligro. Según Rémi Brague, no hay algo mejor que Occidente, pero para sobrevivir, debe reformarse. Y en gran medida esta reforma consistirá en volver a vincular libertad con verdad.
La verdad de la persona es el freno al poder arbitrario. Augusto Del Noce lo decía con estas palabras: «La libertad no es abstracta; tiene un contenido: el valor de la persona».
La persona crece libre cuando vive como sujeto, cuando asume su lugar y no es reemplazada en orientar su vida.
Es cierto que la persona tiene una libertad interior imborrable, como lo manifiesta con gran elocuencia el testimonio de Victor Frankl en el campo de concentración. Nadie puede tomar su lugar en el interior de su yo, y habitar sus actitudes más hondas. La realidad de la conciencia propia es ineliminable.
El respeto político del libre albedrío, es decir, el contemplar un espacio de elección y de iniciativa personal para cada cual, sólo es sostenible en el horizonte filosófico que ve a la persona como cierto absoluto. Como en la educación de los hijos, la libertad es la condición para que la verdad sea vivida como tal.
Dada la naturaleza humana herida, débil, limitada y siempre ignorante de muchas cosas, el sistema político más adecuado para estar a la altura de esta frágil situación es el de un poder político limitado y alejado de cualquier utopía. Todos los hombres comparten esta naturaleza corrompida, y no hay iluminados o puros exentos de esta condición. La vida humana es una lucha permanente por liberarse a sí mismo de las ataduras que no dejan a la persona ser realmente sí misma.
Algún liberalismo se ha propuesto como utópico, prometiendo la salvación del mal por la vía política. Y a la larga ha terminado aplastando a la realidad personal para afirmar la posición del que resulta dominante. El liberalismo antiperfectístico, en cambio, se arriesga a una búsqueda que no pretende traer el paraíso en la tierra y apuesta a la libertad de las personas como respeto a su verdad irrenunciable.


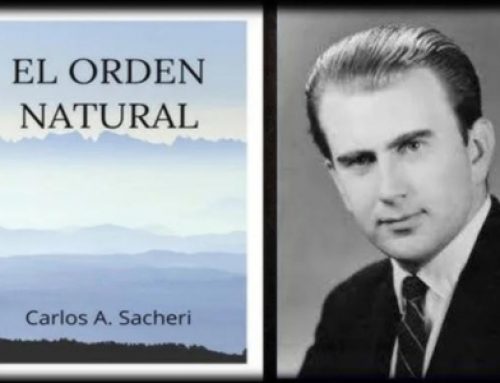


Deja tu comentario